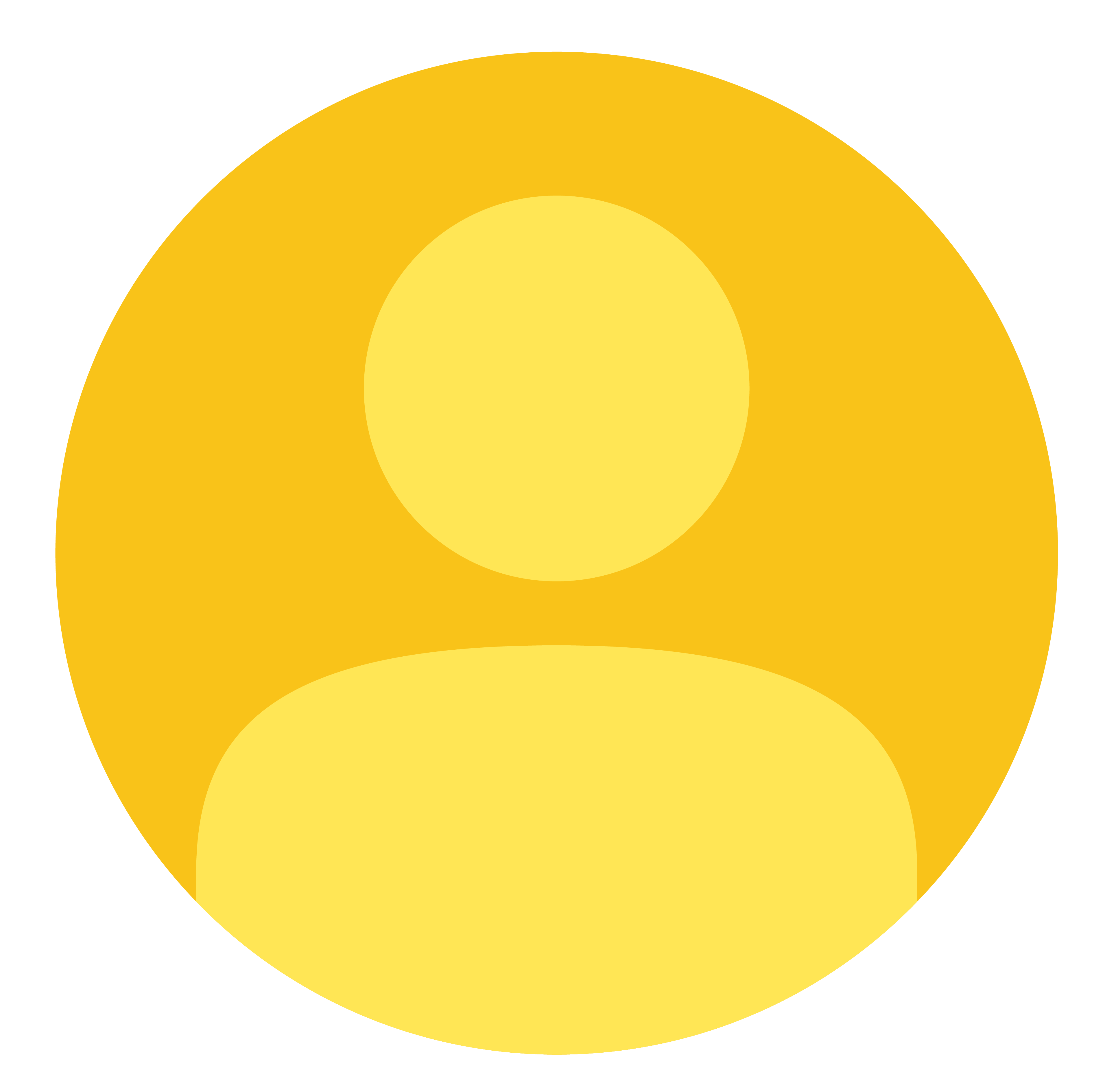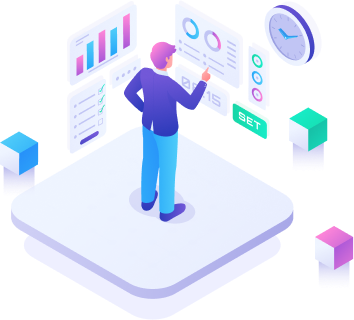DECRETO 28/2025, de 14 de abril, por el que se declara bien de interés cultural el Pazo de Lourizán, en el ayuntamiento de Pontevedra.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Cultura, Lengua y Juventud
DECRETO 28/2025, de 14 de abril, por el que se declara bien de interés cultural el Pazo de Lourizán, en el ayuntamiento de Pontevedra.
I
La Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del artículo 149.1.28 de la Constitución española y conforme al artículo 27 del Estatuto de autonomía para Galicia, asume la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural. En su ejercicio, se aprueba la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (en adelante, LPCG).
El artículo 1.2 de dicha LPCG establece que: «[...] el patrimonio cultural de Galicia está constituido por los bienes muebles, inmuebles o manifestaciones inmateriales que, por su valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, industrial, científico y técnico, documental o bibliográfico, deban ser considerados como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo».
La LPCG en su artículo 8.2 establece: «Tendrán la consideración de bienes de interés cultural aquellos bienes y manifestaciones inmateriales que, por su carácter más singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sean declarados como tales por ministerio de la ley o mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley. Los bienes de interés cultural pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales».
El artículo 10.1.a) de la LPCG define monumento como: «la obra o construcción que constituye una unidad singular reconocible de relevante interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, industrial o científico y técnico». Asimismo, el artículo 88.1.e) de la LPCG recoge que se presume un valor arquitectónico en los edificios relevantes de la arquitectura ecléctica que evidencien, total o parcialmente, los principios reconocibles de su estilo arquitectónico de forma relevante por la calidad de su proyecto, espacial o constructiva, su singularidad estética o su representatividad tipológica, además de poseer una dimensión social significativa.
II
El Pazo de Lourizán posee singulares valores arquitectónicos y destaca como ejemplo de la arquitectura civil de estilo ecléctico, con los elementos configuradores propios del estilo conocido como Segundo Imperio Francés, y si atendemos a su carácter y dimensiones se puede considerar único en Galicia. Asimismo, ejemplifica los diferentes períodos históricos y su capacidad de adaptación a diferentes usos, desde la granja original, hasta una quinta de recreo, y después una residencia ostentosa con funciones representativas.
Su configuración actual responde principalmente a la reforma y ampliación abordada bajo el proyecto del maestro de obras Jenaro de la Fuente Domínguez entre 1909 a 1912, si bien en su origen existía una casa de campo, quinta y granja anterior, de la que se conservan partes integradas en el edificio ecléctico, así como construcciones propias de un tipo de arquitectura relacionado con las actividades agrarias y ganaderas, como el palomar, el molino y el hórreo, y que también ejemplifica un proceso de transformación y evolución tanto en lo formal como en el uso.
El resultado de esta ampliación fue descrito por Xaime Garrido como «el más monumental e impresionante Pazo gallego diseñado por el genial arquitecto de oficio (por no estar titulado como tal) Jenaro de la Fuente Domínguez».
El conjunto formado por el Pazo, construcciones auxiliares, hórreo, palomar, lavadero, fuentes, antigua fábrica de aguardientes y hielo, molino, invernadero, sin olvidar los jardines, canales, estanques, grutas, escalinatas, emparrados, muros y bancales, constituye por sí mismo un destacado conjunto.
Otros elementos significativos son los jardines que se integran en la finca y que en su momento fueron diseñados para el disfrute del espacio y con anterioridad a la implantación de la reforma del edificio principal, siguiendo los criterios propios del paisajismo de la época, como pueden ser los estanques, las grutas, las fuentes e incluso las escaleras que aparecen en los muros, podrían constituir por sí mismos un jardín ecléctico de gran valor.
También el arbolado generado en la finca es de los más importantes de Europa, donde se pueden ver especies vegetales traídas de otras latitudes o incluso modificaciones singulares de especies para adaptarlas al clima de Pontevedra, dando como resultado un conjunto forestal único.
III
La Dirección General de Patrimonio Cultural publicó en el Diario Oficial de Galicia, número 89, de 10 de mayo, la Resolución de 9 de mayo de 2023, por la que se incoa el procedimiento para declarar bien de interés cultural el Pazo de Lourizán, situado en el término municipal de Pontevedra.
El artículo 18.2 de la LPCG establece que es necesario el informe favorable y motivado sobre su valor cultural singular de, al menos, dos de las instituciones consultivas especializadas a las que se refiere el artículo 7 del citado texto legal. En este sentido se solicitó informe al Consejo de la Cultura Gallega, a la Real Academia de Bellas Artes del Rosario y a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. Después de realizado este trámite, constan en el expediente administrativo los informes favorables y motivados sobre el valor cultural singular del bien precisos para proceder a la declaración de bien de interés cultural del Pazo de Lourizán.
En el período de exposición pública de la propuesta de incoación y del expediente administrativo se presentó una alegación que, en sus términos globales y después del informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, no fue estimada, ya que la determinación del objeto de la declaración de bien de interés cultural se considera justificada en el expediente administrativo.
En la tramitación del expediente, por tanto, se cumplieron todos los trámites legalmente preceptivos de acuerdo con la normativa vigente.
En su virtud, a propuesta del conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día catorce de abril de dos mil veinticinco,
DISPONGO:
Primero. Declarar bien de interés cultural el Pazo de Lourizán, en el término municipal de Pontevedra, conforme a lo descrito en el anexo I y según la delimitación propuesta en el anexo II de este decreto.
Segundo. Ordenar que se anote esta declaración de bien de interés cultural en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y que se comunique al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración General del Estado.
Tercero. Publicar este decreto en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto. Notificar este decreto a la Diputación Provincial de Pontevedra y al Ayuntamiento de Pontevedra.
Quinto. Contra este acto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación ante el órgano que dictó el acto o, directamente, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Disposición final primera. Eficacia
Este decreto tendrá eficacia desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, catorce de abril de dos mil veinticinco
Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente
José López Campos
Conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud
ANEXO I
Descripción del bien
1. Denominación: Pazo de Lourizán.
2. Localización:
- Provincia: Pontevedra.
- Ayuntamiento: Pontevedra.
- Parroquia: Santo André de Lourizán.
- Lugar: Agrovello.
- Coordenadas geográficas: UTM (ETRS 89 y huso 29): X: 527.577, Y: 4.695.303.
- Referencia catastral: 36900A021000020001WF.
3. Descripción.
3.1. Referencia histórica: el predio de Lourizán fue propiedad de la familia Montenegro al menos desde finales del siglo XV. En su lugar construyeron una casa torre fortificada en la que en 1609 Luis de Góngora pasó una temporada y escribió una parte de su libro Soledades. Durante el siglo XVIII y primeras décadas del XIX existen documentos que vinculan la propiedad y sus transmisiones al Marqués de la Sierra, al Marqués de Castelar, Francisco Genaro Ángel, Atanasio Pulgar y Pedro Pulgar del Castaño. Fueron los herederos de este último los que se la alquilaron, el 26 de agosto de 1876, a Eugenio Montero Ríos que, posteriormente, la adquirió y la disfrutó hasta su muerte ocurrida el 12 de mayo de 1914.
Durante esos años esta finca fue lugar de destacados acontecimientos, entre ellos la realización del proyecto de obras de mejoras de la Granja y de la Casa de la Sierra, obra del ingeniero Manuel Lafuente; la ejecución del actual Parque de las Rías o de la denominada Cascada de Echegaray por parte de Ramón Oliva y Vicente Fornollosa; la elaboración del Plano general de Lourizán efectuado por Manuel Fernández Soler; la colocación de la primera piedra de la nueva Iglesia de Nuestra Señora de los Placeres en Lourizán, la ejecución de la gruta bajo la escalera y de la Gruta de los Espejos; la colocación en las escaleras del Pazo de cuatro estatuas como regalo de las diputaciones de Galicia por la intervención de Eugenio Montero Ríos en el conflicto del estanco de la sal.
También es necesario destacar las obras de la cripta bajo la capilla de Lourizán y el uso que hace Joaquín Luque Roselló cuando pasa el verano en esta finca a fin de pintar una serie de panneaux que decorarían el salón principal, o la pintura mural de un Cristo crucificado sin cruz, a modo de cabecero del dormitorio de Eugenio Montero Ríos y de su esposa Avelina Villegas Rubiño. Entre 1909 a 1911 se producen de nuevo obras, en este momento de construcción del pazo de Lourizán con proyecto de Jenaro de la Fuente y como contratista Juan Bouzón Figueroa. Poco después, en 1914, muere Montero Ríos en Madrid, y sus restos son trasladados a Lourizán para ser enterrado en la Cripta, en la misma que se enterró a Avelina Villegas Rubinos cuando fallece el 31 de enero de 1923.
El 21 de junio de 1943 se celebra una sesión extraordinaria de la Diputación de Pontevedra para la adquisición de una finca en la que instalar el Centro Regional de Enseñanzas, Investigaciones y Experiencias Forestales y el 8 de octubre de ese mismo año, realiza la compra de la finca de Lourizán.
Posteriormente, en 1944, la Diputación hace un inventario del mobiliario existente en la propiedad y en 1945 los restos mortales de Eugenio Montero Ríos y Avelina Villegas son trasladados a la Iglesia de Santo Andrés de Lourizán. No fue hasta 1949 cuando se creó el Arboreto de Lourizán.
En 1991 la Diputación de Pontevedra cede a la Xunta de Galicia los derechos de gestión por un plazo de treinta años y en el que continúa la actividad del Centro de Investigación Forestal (CIF), que mantiene la tradición ligada al conocimiento y capacitación en la materia.
3.2. Descripción general: el Pazo, tal y como lo conocemos hoy en día, es fruto de la reforma llevada a cabo por Jenaro de la Fuente a comienzos del s. XX, con Eugenio Montero Ríos como propietario. Esta última reforma de la residencia tenía la clara voluntad de convertir la quinta en un pazo, imitando y superando en tamaño a tipología de los hôtels o palacetes residenciales a la moda del estilo Segundo Imperio Francés, que tan buena acogida habían tenido en España desde la etapa de la Restauración de Alfonso XII. El pabellón adelantado, que acoge la entrada, está presidido por el balcón principal y finaliza con el frontón y reloj en la esbelta cubierta de sección piramidal. Acompañan a este pabellón central dos pabellones más estrechos en los extremos del cuerpo principal de la vivienda, en los que se repiten las altas ventanas, pilastras, balcones, lucarnes y cúpulas forradas de escamas de zinc del tipo dôme à l'imperiale, que refuerzan la ambición y elegancia de la nueva fachada ecléctica.
En Lourizán la preexistencia de los muros del viejo Pazo aprovechados como basamento condicionó un desarrollo como construcción alargada y de corto fondo, en la que el cuerpo central sí que recuerda nítidamente a los modelos franceses, pero no así los cuerpos laterales, resueltos con galerías vidriadas y terrazas que le dan al Pazo un aspecto más ligero, abierto y alegre.
En cuanto a las escaleras que completan la fachada occidental de Lourizán, el evidente papel para la conexión con el primer jardín y parque se confirma en la misma obra de Jenaro de la Fuente, ampliando el efecto de derrame y apertura de los primeros escalones y añadiendo el cuerpo central rotondo para cubrir la gruta que ya se había instalado en las reformas de 1897 a 1898. El tipo de escalera con formato rotondo para generar un mirador desde el que contemplar las vistas (a imitación del barroco francés).
Además, las escaleras y terrazas abiertas protagonizando una fachada principal reaparecen en otros proyectos de Jenaro de la Fuente, en especial en el Gran Hotel de Mondariz, lo que confirma la relación antes apuntada entre Lourizán y las arquitecturas del ocio más cosmopolitas del siglo XIX. El complemento de la gruta y de las estatuas que se reparten desde la base hasta el mirador superior contribuye a darle una categoría de pieza artística con personalidad y presencia diferenciada con respecto al resto del Pazo.
La distribución interior del Pazo de Lourizán como resultado de las reformas abordadas entre 1893 a 1897 y 1909 a 1911 se organiza alrededor de los tres pisos en altura visibles desde el exterior, en los que la planta baja y la primera planta contienen restos de los muros de la primera casa y Pazo. De manera horizontal, las estancias se distribuyen en función de dos mitades separadas por un largo corredor que recorre la totalidad longitudinal del edificio, al igual que ocurre en las arquitecturas de carácter palaciego, dejando las estancias de mayor rango, las habitaciones para recepción de visitas, salones y despachos, hacia la fachada delantera mirando el parque, y las piezas accesorias como dependencias de la servidumbre, cocina y despensas hacia la trasera orientada al corral.
En la planta baja, la bodega y graneros del Pazo fueron reconvertidos en espacios dedicados a las galerías de recreo y algún despacho, junto con la cripta incorporada en 1897 para sustituir a la capilla destruida en la planta principal. Por el contrario, la planta principal adquiriría un carácter público y semipúblico, ya que en ella estarían localizadas las estancias de recepción, los despachos, y el comedor, desapareciendo la capilla. En la segunda planta se repartirían los espacios de carácter privado, como salones y dormitorios familiares, así como dos pequeñas galerías a modo de miradores desde los que observar la finca, que darían acceso directo a las terrazas. Las estancias dedicadas al servicio, los baños y la cocina quedarían relegadas a un segundo plano, principalmente concentradas en la fachada trasera del edificio.
3.3. Entorno: en la zona norte de la propiedad, en el ámbito más próximo al Pazo, se encuentran una serie de edificaciones de las que hace uso el CIF (Centro de Investigación Forestal de Lourizán) reconvertidas en espacios de investigación, formación y divulgación. Del mismo modo, la propiedad cuenta con viveros y zonas de plantaciones destinados a la investigación de diferentes especies y zonas destinadas a la divulgación, como, por ejemplo, el Parque de las Autonomías, que forma parte del jardín botánico abierto al público.
Destaca la estufa original modificada en su organización interior. Los jardines y espacios recreativos creados en la época de Montero Ríos mantienen su estructura y organización, aunque no todos conservan el aspecto original. También son de interés el Parque de las Rías, que mantiene el trazado del agua, la gruta y la cascada de Echegaray; los paseos que lo comunican con el Pazo; la era, que conserva uno de los hórreos originales; y el paseo y escalinata de acceso incluyendo la Fuente de los Espejos.
Se conservan las estructuras de los ingenios de agua: molinos, fábrica de la luz, etc. y los canales que los suministran. La zona sur de la propiedad está destinada casi en su totalidad a plantaciones de diferentes especies y que también tienen un gran valor para la ciencia y el conocimiento.
3.4. Accesos: el acceso a la finca se efectúa por el límite noroeste de la propiedad, desde la carretera Pontevedra-Marín (PO-546). Se puede acceder con vehículo, para los que existen varias zonas de aparcamiento próximas al Pazo.
El acceso al interior del Pazo se realiza a través de la fachada principal, subiendo desde el jardín por la escalera proyectada por Jenaro de la Fuente. Una puerta acristalada, con las iniciales «E-A» (Eugenio y Avelina) grabadas sobre el vidrio, da paso al vestíbulo, comunicado con el corredor principal en torno a lo que distribuyen el resto de las estancias, con el salón principal a la izquierda y con la antesala al comedor a la derecha.
Existe un segundo acceso a través del patio trasero, que da paso a las dependencias de servicios de la residencia.
3.5. Materiales: en el Pazo, los materiales más visibles hacia el exterior son el granito y el vidrio, ya que son los que componen la fachada (muros portantes y galerías). Los muros de piedra se revisten hacia el interior, y en algunas zonas también al exterior, con mortero de cemento. La madera también cobra gran importancia, haciéndose uso de ella en las estructuras horizontales, en las carpinterías, en los pavimentos y como revestimiento en algunos espacios interiores.
En las cubiertas destacan las tejas planas de cerámica, y las escamas de zinc y loseta, empleadas las últimas únicamente para cubrir las tres cúpulas.
Las esculturas que aparecen en las escaleras principales, así como las que se encuentran en diferentes puntos de la finca, están hechas en mármol.
En la mayor parte del resto de las construcciones localizadas en la cercanía del Pazo, como el hórreo, el palomar, el lavadero o las fuentes, el material protagonista es de nuevo la piedra, excepto en el invernadero, cuya construcción está realizada en hierro y cristal.
3.6. Otras partes integrantes del edificio principal:
3.6.1. Escalinata del jardín: la escalinata del jardín se constituye por siete niveles y seis tramos de escalera antes de ascender por la gran escalinata del Pazo, solución arquitectónica que es debida a la ordenación artificial del jardín. Su construcción es de la época de Montero Ríos, ya que no aparece mencionada en las escrituras precedentes. Las balaustradas siguen formas propias de la arquitectura de pazo pontevedresa y, concretamente, la tipología de balaústre inspiró decididamente la obra que ejecutaría a partir de 1909 el proyecto firmado por Jenaro de la Fuente para el Pazo; asimismo, este tipo de balaústre también lo empleó en otros edificios coetáneos, como, por ejemplo, en el chalé de Augusto González Besada en Poio (1913). Encima de cada pilarcete existieron distintos maceteros de cemento que recreaban formas de troncos de árboles que aún se conservan, si bien en las primeras fotografías de Lourizán aparecen vasos de hierro fundido pintados de color blanco.
3.6.2. Estatuas de las escaleras: con el proyecto de Manuel Lafuente, se colocan varias estatuas de mármol en distintas partes del jardín. La mayor parte se instalan alrededor de la denominada Avenida de las Estatuas y frente a la casa principal, una de Cristóbal Colón, que fue colocada en Lourizán cuando el proyecto de Manuel Lafuente y realizada por el escultor Juan Sanmartín y Senra. No en vano, existían dos que se situaron en otras zonas: la de la Caridad en el mirador y la Diana Cazadora en el Parque de las Rías.
Así pues, las de la Avenida de las Estatuas se cambiaron de sitio con la reforma de Jenaro de la Fuente de 1909, con destino a la escalera monumental de acceso al Pazo, donde aún radican, y la de Cristóbal Colón para el interior del invernadero, antes de ser trasladada a los jardines de Vincenti de Pontevedra en 1959, donde está actualmente.
Su situación actual se describe a continuación en sentido de izquierda a derecha y en ascenso mirando de frente al Pazo: en los pedestales del arranque de las escaleras están las de Germánico, Discóbolo, El Esclavo Moribundo y Sófocles; sobre los extremos de la rotonda las de Palas Atenea y Diana de Gabies; y, por último, en los templetes de la fachada principal, al lado de la puerta de entrada al vestíbulo, las alegorías de la Primavera y del Verano. Muchas de estas esculturas son copias de otras existentes en diversos museos, como, por ejemplo, la Diana de Gabies. Esto indica que el escultor era perfectamente conocedor de las bellas artes que se generaban en las academias, donde su formación se fundamentaba en los modelos clásicos.
3.6.3. Fuente del patio: en el patio trasero del Pazo hay una fuente del siglo XVIII en la que destaca una cara anónima de cantería diferente al resto del conjunto. También contiene una campana, que, aunque tiene una chapa adherida con la fecha de 1961, posee una ornamentación de palmetas característica del siglo XIX, posiblemente en época de Montero Ríos.
3.7. Otros elementos integrantes en el entorno del Pazo.
3.7.1. Antigua fábrica de aguardientes y hielo artificial: en el camino de acceso, edificio que antes de Montero Ríos había funcionado como fábrica de aguardientes y que desde el verano de 1892 acogería una fábrica de hielo artificial.
3.7.2. Fuente de las Tres Cañerías: está situada al lado de la antigua fábrica de aguardientes, también denominada Fuente de Jesús. Con restos decorativos barrocos, destaca por el escudo del linaje de los Montenegro, semejante al que se labró en el frontal del sepulcro fundado por Catalina Alonso de Pazos en la basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra. La parte decorativa surge de los surtidores, ya que en la parte superior posee dos caretas desde donde sale una cañería de cada una, cuya agua cae a un vaso inferior, desde la que mana el agua por medio de tres caretas hacia la pila baja.
3.7.3. Lavadero: el lavadero está en contacto con el muro este de la antigua fábrica de aguardientes y con la Fuente de las Tres Cañerías. La pila para lavar la ropa probablemente sea anterior a la época de Montero Ríos, pero el resto del conjunto no.
En este sentido, las columnas que sujetan la cubierta tienen la misma forma que los pilares de la escalinata del jardín, que se debieron construir a principios de la década de 1880.
3.7.4. Gruta de los Espejos: la construcción de la Gruta de los Espejos se posibilitó por el aterrazamiento de la escalinata. Su revestimiento es de rocalla, con dos entradas a sendos lados y un gran orificio a modo de ventanal en el centro imitando una gruta artificial. En el interior, continúan las formas cavernosas y adquiere el protagonismo la fuente central. Esta es un tipo de aplique de hierro fundido con la imagen de un delfín en el que su boca ejerce de surtidor para que el agua caiga sobre una concha de hierro fundido y desde la misma a una pila baja. En el resto de la gruta tenían principal importancia los espejos, pues su colocación se pensó para realizar un juego de luces con destellos luminosos.
3.7.5. Molino: el molino hidráulico es otra de las arquitecturas preexistentes a la llegada de Eugenio Montero Ríos, ya que en 1879 aparece mencionado en funcionamiento gracias al agua que bajaba de un «cauce antiguo» proveniente del terreno de A Touza. Aunque está en ruinas, se puede vislumbrar buena parte de su estructura y en el exterior destaca por tener parte del paramento cubierto con rocalla.
3.7.6. Parque de las Rías: las aguas se canalizaban desde el lugar de Agrovello por la Gruta y Cascada de Echegaray, discurriendo en pendiente mediante riachuelos sinuosos que contenían pequeños islotes y paseos artificiales con puentes hasta llegar al estanque que actualmente se conserva. El primer elemento es el estanque, que en origen estaba lleno de agua. Aguas arriba, tras una compuerta, estaba la zona denominada Ría de las Rosas y después la Ría de Diana, donde se situaba la estatua de Diana Cazadora, que era una copia en mármol de la que se encuentra en el Museo del Louvre y que, actualmente, está emplazada frente al extremo noroeste del Pazo. El ascenso hidráulico finaliza en la denominada Gruta y Cascada de Echegaray, que alude al escritor madrileño José Echegaray, quien tenía su chalé de veraneo en Marín y era amigo de Montero Ríos. Se trata de otra gruta artificial cuya estética de rocallas remite a ejemplos próximos como los del Pazo Vista Real de Vilagarcía de Arousa, o lo del Pazo Torres de Agrelo de Redondela e incluso las posteriores grutas artificiales del Pasatiempo de Betanzos.
3.7.7. Hórreo y era: detrás del patio del Pazo, se yergue un vallado que corona una plataforma natural, donde se localiza un hórreo de piedra que sigue la tipología arquitectónica de los de O Morrazo, una terraza pavimentada de loseta y la Estación Meteorológica. Posiblemente construido hacia finales del siglo XVIII.
3.7.8. Invernadero: es uno de los ejemplos más destacados de su naturaleza en Galicia por la amplitud y ligera estructura. También denominada «sierra» y «estufa», este invernadero es de planta rectangular, se cubre por una estructura de hierro y cristal con forma de bóveda de cañón que abarca la planta de la superficie central y escalona en vertiente a los extremos de los cuatro lados para definir el espacio de menor altura correspondiente a los corredores laterales. De este modo, en el espacio central se pueden acoger las especies vegetales de gran tamaño, ya que el punto más alto llega a los 7 metros, mientras que los laterales son para cultivar plantas de menor tamaño.
También destaca la pérgola de hierro forjado que posee en la fachada sur oeste, ya que no es frecuente situar este tipo de elemento decorativo en la entrada de los invernaderos, pero en este caso da sombra mediante la buganvilla que escala por ella. Junto con la pérgola, los accesos son los únicos que tienen motivos decorativos, pues el interior no posee ninguna decoración en hierro, lo que lo hace diferir de los grandes invernaderos europeos. Hoy no quedan restos de la estufa que servía para mejorar la temperatura en la época de invierno.
No obstante, esta fisonomía arquitectónica varió respecto a la construcción original debido a la reconstrucción que se hace en 1953 debido a su mal estado de conservación que implicó el relleno de la superficie central, la eliminación de los cristales para aislar los corredores laterales. Además, la estatua de Colón, que, en los primeros años de Montero Ríos se situaba frente a la escalinata de la casa principal, se situó en su centro por muchos años tras la reforma de Jenaro de la Fuente de 1909, antes de trasladarse a los jardines de Vincenti de Pontevedra en 1959, donde se conserva actualmente.
3.7.9. Palomar: el palomar se sitúa en el actual Parque de las Autonomías y de su existencia ya hay constancia en época del Marqués de Castelar y de la Sierra. Es una construcción de planta central realizada en mampostería.
3.8. Elementos de interés en el predio.
3.8.1. Portalón y reja de cierre: hasta el siglo XIX existía un muro de piedra que delimitaba el inmueble por el oeste, pero Montero Ríos instaló el actual cierre de hierro con reja y portalón al lado de la actual carretera C-550 Pontevedra-Marín y del camino de acceso norte. Se construyó en la fábrica de fundición La Industriosa de Antonio Sanjurjo Bahía en Vigo, tal y como se testimonia en la inscripción fabril de la parte baja de los pilares que flanquean el portalón.
La reja y portalón sufrieron daños que produjeron severos quebrantamientos a lo largo del siglo XX. Además, para habilitar la entrada de los medios de transporte de la Escuela de Capataces fue necesario ensanchar la distancia entre pilares y las hojas del portalón quedaron arrinconadas fuera de la cuesta, imposibilitando su cierre. Por último, el relleno que se hizo para la construcción de las aceras invisibiliza el arranque de las rejas desde el murete, que en buena parte está enterrado.
3.8.2. Fuente de la Concha: es la primera fuente en el camino de acceso. Tiene forma de gruta artificial, simulando un templete donde se sitúa el surtidor de agua que desemboca en una portentosa concha natural que ejerce de pila superior, cayendo entre los pliegues ondulados a otra pila baja, que pudo ejercer de bebedero. Su construcción de rocalla se realizó mezclando morteros y piedra naturales en época de Montero Ríos, ya que no aparece en la descripción de A Granxa de 1879.
3.8.3. Bancos de piedra con respaldo de hierro: en la última terraza del jardín se conservan tres bancos. Cada uno de estos posee una parte inferior de granito, compuesta de dos pies y el propio asiento del banco, más un respaldo de hierro colado. Uno de ellos contiene dos tramos de respaldo de hierro colado y los otros dos restantes contienen uno. Parece que su localización no es la original.
3.8.4. Plataforma del mirador y el cenador: próximo al molino, sube un camino hacia el jardín botánico. Casi en su inicio, hay una plataforma en la que existe un mirador y un cenador. El mirador ocupa el espacio noroeste de la plataforma y se cierra al exterior con una balaustrada de hierro fundido. En el centro hay un pequeño estanque con una rocalla que en origen poseía la estatua de la Caridad. En el resto de la plataforma se sitúa el cenador. Este espacio se cierra por una estructura de hierro fundido soportada en origen por ocho columnas y decorada con guirnaldas florales en los traviesos de unión para ejercer de pérgola. Estas columnas también tienen la inscripción de la fundición La Industriosa. Bajo el emparrado estaba la mesa de seis metros de longitud en la que Montero Ríos hacía sus negociaciones.
3.8.5. Parras: desde el proyecto de Manuel Lafuente, Montero Ríos pretendió mejorar el itinerario de caminos preexistentes, acondicionándolo con una superficie de granito descompuesto o arena de mina y ensanchándolo hasta cuatro metros. A lo largo de buena parte de los caminos dispuso una pérgola con arcada de hierro fundido para sujetar las parras, de la cual se conserva algún fragmento de sus columnas en la pendiente ubicada entre el Pazo y el molino.
3.9. Bienes muebles: desde que Montero Ríos adquiere la Granxa da Serra, se introdujeron muebles con una finalidad funcional y decorativa para garantizar el confort personal y la ostentación pública, conforme a los usos de la época. El inventario que acompaña al informe de tasación realizado por Jesús Morandeira en 24 de febrero de 1944 para la Diputación Provincial de Pontevedra enumera un conjunto de bienes muebles existentes en ese momento, aunque con descripciones y denominaciones que son mayoritariamente genéricas, y que puede ser una herramienta de utilidad para una futura investigación de su vinculación. En el Pazo se conservan algunas pinturas y piezas de mobiliario, entre las que se destacan por sus características y vinculación a la época de Montero Ríos:
- Retrato de Eugenio Montero Ríos de J. M. Ortiz (1897).
- Copia de El sueño del patricio de Murillo de Jenaro Carrero.
- Armario-vitrina y la mesa del despacho con las iniciales de Eugenio Montero Ríos.
- Cubertería de plata con las iniciales de Eugenio Montero Ríos.
- Dos grupos de figuras de bronce francesas: Margarita y el Fausto y Romeo y Julieta.
- Teteras del antiguo Hotel de Placeres que había fundado el propio Montero Ríos.
En el Museo Provincial de Pontevedra, dependiente también de la Diputación Provincial, existen otros bienes muebles y documentación de interés relacionada con la historia del Pazo de Lourizán.
Ninguno de estos bienes muebles se incluye en la declaración de bien de interés cultural del monumento como bienes vinculados con el inmueble. Si bien en el futuro esta relación podría cambiar como resultado de los estudios e investigaciones que se realicen.
3.10. Patrimonio inmaterial.
En el Pazo de Lourizán destaca la vinculación de la figura de Montero Ríos como personalidad política de la transición al siglo XX, que en el caso de España llevó a la pérdida definitiva de las colonias ultramarinas, abarcando las etapas del Sexenio Democrático (1868-1873) y la Restauración Alfonsina (1874-1914), y las diferentes menciones en la documentación y literatura al Pazo de Lourizán y sus jardines como lugar en el que pudieron acontecer momentos relevantes de reuniones y decisiones políticas de todo tipo. También es necesario destacar la presencia desde mediados del siglo XX de la actividad de investigación y docencia en materia forestal, como institución de referencia en este ámbito y en la actualidad, quedando como muestra el propio arboreto del predio, que cuenta con ejemplares excepcionales y reconocidos por su singularidad y valores naturales.
4. Estado de conservación.
4.1. Cimentación: no se aprecian problemas en las bases de la edificación. Tampoco brechas en los muros de la fachada que pudieran indicar una falta de estabilidad de la misma, por lo que se considera en buen estado.
4.2. Estructura: la estructura vertical de granito se encuentra en buen estado. La estructura horizontal de madera, así como la estructura de madera de la cubierta, fueron objeto de recientes estudios de pre-diagnosis que detectaron ataques activos de xilófagos, nombradamente de termitas y lesiones que afectan parcialmente y de forma localizada a estos sistemas estructurales. Es recomendable y necesario realizar un estudio más profundo del sistema estructural lígneo y analizar su capacidad resistente y completar la diagnosis sobre el estado de conservación de las distintas piezas y materiales (tipos de madera) que lo componen.
4.3. Fachadas y carpinterías: el trazo rico en volúmenes de la arquitectura favorece el depósito de agua y sustrato para la germinación de hongos y plantas. Abundan las zonas de líquenes de tonos blancos y amarillos, así como la presencia de musgos en las zonas sombrías y húmedas. Las carpinterías de madera en fachada están en la mayoría deterioradas a causa del agua y de la humedad. La pérdida de estanquidad es total y ya se han producido filtraciones de agua hacia el interior.
4.4. Cubierta: existen varios tipos de cubiertas en el inmueble: la más extensa es de teja cerámica plana mientras que la de escamas de zinc y loseta aparece en las cúpulas, asimismo, mientras que en las terrazas destaca el solado de mortero impermeabilizado, que fue intervenido recientemente y aparentemente se encuentra en buen estado. En la cubierta de teja plana se observan líquenes y manchas de humedad en la parte interior y la cubierta de zinc y loseta parece estar en buen estado. Puntualmente, la rotura o mayor separación entre piezas produjo la entrada de agua y hay que destacar la presencia de las pátinas vegetales sobre estos materiales de cobertura.
4.5. Instalaciones: el edificio cuenta con energía eléctrica y cuadros eléctricos relativamente nuevos, que se encuentran en servicio. Los interruptores, en algunos casos bastante antiguos, funcionan. Por el exterior del inmueble se observa lo que parece ser la instalación de puesta en tierra de un pararrayos, del que se desconoce su estado de funcionamiento. Algunas partes de las instalaciones (contador de gas, termo, depósitos de agua de fibrocemento etc.) parecen obsoletos o fuera de uso.
4.6. Vegetación: la proximidad de la vegetación al inmueble exige un mantenimiento de las especies más confinantes para que estas o partes de ellas no produzcan ningún daño sobre el inmueble, con especial mención para el cedro del Líbano cuyo estado sanitario se vio deteriorado en los últimos años, y presenta un riesgo grave para el inmueble.
5. Valoración cultural.
El Pazo de Lourizán posee singulares valores arquitectónicos y destaca como ejemplo de la arquitectura civil de estilo ecléctico, con los elementos configuradores propios del estilo conocido como Segundo Imperio Francés, en su carácter y dimensiones único en Galicia.
Asimismo, ejemplifica los diferentes períodos históricos y su capacidad de adaptación a diferentes usos, desde una original granja, hacia una quinta de recreo, y luego una residencia ostentosa con funciones representativas.
Su configuración actual responde principalmente a la reforma y ampliación abordada bajo el proyecto del maestro de obras Jenaro de la Fuente Domínguez entre 1909 a 1912, si bien en su origen existía una casa de campo, quinta y granja anterior, de la que se conservan partes integradas en el edificio ecléctico, así como construcciones propias de un tipo de arquitectura relacionado con las actividades agrarias y ganaderas, como el palomar, el molino y el hórreo, y que también ejemplifica un proceso de transformación y evolución tanto en lo formal como en el uso.
El conjunto formado por el Pazo, construcciones auxiliares, hórreo, palomar, lavadero, fuentes, antigua fábrica de aguardientes y hielo, molino, invernadero, sin olvidar los jardines, canales, estanques, grutas, escalinatas, emparrados, muros y bancales, ya constituye por sí mismo un destacado conjunto etnográfico.
Otro elemento significativo del conjunto son los jardines que se integran en la finca y que, en su momento, fueron diseñados para el disfrute del espacio y con anterioridad a la implantación de la reforma del edificio principal, siguiendo los criterios propios del paisajismo de la época, como pueden ser los estanques, las grutas, las fuentes e incluso las escaleras que aparecen en los muros, podrían constituir por sí mismos un jardín ecléctico de gran valor.
También la arboleda generada en la finca es de las más importantes de Europa, y que posee elementos identificados por sus valores naturales, que deben ser considerados en su propio marco sectorial.
6. Usos: en origen la finca de Lourizán, conocida como Granxa da Serra, estaba dedicada a casa de campo y granja, por lo que la actividad principal era agroganadera. La construcción fue cambiando, convirtiéndose en un pazo tradicional, que contaba con capilla, corral, establos, vivienda de criados y casa de los señores, pasando a tener un uso residencial más definido.
La compra y uso de Montero Ríos derivó totalmente hacia un espacio de residencia ocio y recreativo, transformando los espacios inmediatos en jardines con diferentes especies, incluso adquiriendo un carácter representativo y social derivado de los cargos del gobierno de la época de su propietario.
Tras la creación del Centro de Investigación Forestal (CIF), el Pazo fue empleado durante un tiempo como residencia de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Muchas de sus dependencias están adaptadas a este uso, que implica estancias prolongadas en el predio de Lourizán. También la zona sur del Pazo fue utilizada como residencia del director del CIF hasta los años 2000 aproximadamente, momento en el que queda sin uso. Todo el predio está abierto al público general, pero su acceso depende de las labores llevadas a cabo por el CIF. En la actualidad la entrada al edificio del Pazo no está permitida a visitantes, únicamente pueden acceder a él personas autorizadas. Solo es visitable por el exterior.
Toda la propiedad tiene además un gran potencial e interés cultural y turístico y se permiten las visitas al público general. El inmueble es uno de los doce pazos integrantes de la ruta de la Camelia, impulsado por la Agencia de Turismo de Galicia y dada su actual condición, debe contemplarse la posibilidad de la introducción de nuevos usos, tanto relacionados con la actividad de investigación como los de la interpretación del patrimonio cultural y servicios para visitantes de carácter cultural y turístico.
7. Régimen de protección.
7.1. Naturaleza y condición:
- Naturaleza: material.
- Condición: inmueble.
- Categoría: monumento.
- Interés cultural: arquitectónico, histórico, artístico, etnológico y científico-técnico.
- Nivel de protección: integral.
7.2. Directrices para futuras intervenciones.
Las intervenciones en el bien que se estiman compatibles con la protección de sus valores culturales son las incluidas en el artículo 42 de la LPCG. Se deben entender incluidas las acciones y medidas que tengan por objeto permitir la recuperación del uso que tuvo el edificio en su formalización actual o uno nuevo, coherente y compatible con los valores del bien, siempre que no se alteren los elementos y atributos que testimonian su valor cultural. En el contexto de la mejor conservación y sostenibilidad hacia el futuro, podrán realizarse proyectos que tengan por objeto implantar usos que respeten las características del inmueble en los que se apliquen y respeten los criterios generales recogidos en los artículos 44, 46 y 89 de la LPCG.
En caso de una especial complejidad o diversidad funcional de las propuestas, se recomienda la redacción de un plan director o, en su caso, incorporar en los proyectos integrales de conservación los estudios interdisciplinarios y las medidas necesarias para la caracterización completa de los elementos y atributos que testimonian su valor cultural, su evaluación y estudio integral, según lo que determina el artículo 90.2 de la LPCG.
Cualquier actuación, nueva construcción o instalación deberá garantizar la protección del bien declarado de interés cultural y de sus partes integrantes, así como de su relación con los elementos del conjunto que tienen una especial relevancia en su historia y configuración, tomando en cuenta los aspectos concretos que se señalan en esta declaración y las caracterizaciones culturales que deriven de los futuros procesos de investigación.
7.2.1. Actuaciones en el bien y sus partes integrantes:
- El nivel de protección integral supone la conservación íntegra de los bienes y de todos sus elementos y componentes en un estado lo más próximo posible al original, desde la perspectiva de todos los valores culturales que conforman el interés del bien, respetando su evolución, transformaciones y contribuciones a lo largo del tiempo.
- Las estructuras de madera serrada de la cubierta forman parte de intervenciones más recientes, por lo que al no ser elementos originales podrán ser sustituidos manteniendo la función original y tomando en especial consideración su formalización e imagen.
- Los pavimentos de madera, los acabados decorativos de paredes y carpintería interior originales se respetarán y se procurará su conservación íntegra.
- En el caso de las carpinterías de madera se priorizará su restauración sobre la sustitución, manteniendo la posición cuando responda a la disposición propia de la construcción original. En caso de unidades o partes irrecuperables, o de la ineludible necesidad de renovación por razones de seguridad de utilización u obligado cumplimiento de normativas, se sustituirán por carpinterías de madera con similares características, que respeten los valores culturales del monumento.
- Teniendo en cuenta los recientes estudios que han detectado un importante grado de deterioro en los sistemas estructurales y constructivos lígneos, el criterio de mantenimiento de los mismos se debe entender como una orientación y objetivo general que podrá ser matizado y particularizado en función del resultado de los necesarios estudios de caracterización de los materiales y sistemas estructurales y constructivos, que deberán tener siempre un carácter interdisciplinar que permita incluir la consideración y la protección del valor cultural.
- No se considera que las instalaciones existentes tengan un especial valor cultural, si bien, en su caso, se valorará el mantenimiento de las partes visibles como parte de la historia del propio edificio siempre que resulten aptas para su uso actual.
- En caso de sustitución total o parcial de los materiales deteriorados irrecuperables que formen parte de los acabados o de los elementos ornamentales y decorativos, se procurará la integración del nuevo elemento empleando los mismos materiales y técnicas propias de la construcción y atendiendo a sus características dimensionales, cromáticas y de acabado.
- El análisis crítico necesario que es necesario realizar en las propuestas de intervenciones que desarrollen las futuras intervenciones en el monumento podrán identificar elementos, materiales y sistemas constructivos y estructurales que no resulten compatibles con la conservación del bien o que no resulten relevantes para la conservación de su valor cultural.
7.2.2. Actuaciones y usos en el contorno de protección:
- La planificación de la gestión de los espacios del CIF destinados a su actividad de investigación forestal se recogerá en un documento que contenga los objetivos, actuaciones y criterios para la conservación preventiva, mantenimiento y explotación de los espacios forestales y ajardinados y que incluirán entre de ellos la compatibilidad con la protección, conservación y salvaguarda de los valores culturales existentes y que son objeto de la declaración de bien de interés cultural.
- Las actuaciones forestales y de plantación, conservación, mantenimiento y tala del arbolado y de la vegetación y suelos cultivados propias de la actividad del CIF que desarrollen la planificación dicha, no precisarán de la autorización previa de la consellería competente en materia de patrimonio cultural.
- No se aprecia un valor cultural que requiera de protección en las instalaciones o en las edificaciones de reciente construcción existentes en el ámbito de la declaración. Las instalaciones nuevas o las modificaciones de las existentes deberán proponerse y evaluarse de forma compatible con la conservación y las condiciones de apreciación del bien cultural en su entorno, y la relación entre sí de las partes integrantes.
De la misma forma, las actuaciones de reforma, ampliación o las demoliciones totales o parciales de las instalaciones y edificaciones existente de reciente construcción que excedan de las intervenciones de conservación de los espacios interiores y mantenimiento común, requerirán de la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
- Se empleará como criterio prioritario la conservación de la estructura propia del desarrollo histórico del predio y a las relaciones entre los elementos que se localizan en ellos.
7.2.3. Actuaciones y usos en la zona de amortecimiento:
- Se mantendrán y se procurará la integración en el recorrido cultural del Pazo de los elementos relacionados con su uso previo y que se encuentran desperdigados por la propiedad original tanto en el entorno de protección como en la zona de amortecimiento, como el portalón y reja de cierre, la fuente de A Concha, los bancos de piedra con respaldo de hierro, la plataforma del mirador y el cenador, los restos de los emparrados. Las intervenciones que afecten a estos elementos deberán contar con la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
- Se estima que por la naturaleza del predio, su actividad histórica y actual, no son compatibles con su conservación las actividades extractivas mineras, las instalaciones de producción, transporte o depósito energéticas, ni las instalaciones de carácter industrial. Todas ellas con la excepción de las de generación eléctrica de autoconsumo y las actividades e infraestructuras que sean previstas y necesarias para el propio desarrollo de las actividades existentes de investigación forestal o funcionamiento de sus instalaciones, y que requerirían de la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
- La actividad forestal existente asociada a la investigación y docencia podrá seguir desarrollándose, estimando que es un uso propio de la evolución e historia del conjunto. Solo las modificaciones que supongan una transformación de las condiciones territoriales del predio precisarán de la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural, sin perjuicio de que deba realizarse siempre una evaluación específica sobre los efectos sobre la conservación y las condiciones de apreciación del patrimonio cultural existente en el ámbito.
- Cualquier nueva construcción de carácter temporal o permanente de dimensiones superiores a 200 m², así como la apertura para tráfico rodado de vías pavimentadas, también requerirá de la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
7.3. Régimen general: esta declaración determina la aplicación del régimen de protección previsto en la LPCG para los bienes declarados bien de interés cultural, y que de forma resumida supone:
- Autorización: las intervenciones que se pretendan realizar sobre el bien y sus partes integrantes tendrán que ser autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural y su uso quedará subordinado a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su protección, por lo que los cambios de uso sustanciales deberán ser autorizados por la citada consellería.
- Deber de conservación: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre el inmueble están obligadas a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente y a evitar su pérdida, destrucción o deterioro.
- Acceso: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, las titulares de derechos reales sobre los bienes están obligadas a permitir el acceso al personal habilitado para la función inspectora, al personal investigador y al personal técnico de la Administración en las condiciones legales establecidas.
- Comunicación: las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, los titulares de derechos reales están obligadas a comunicar a la Dirección General del Patrimonio Cultural cualquier daño o perjuicio que sufrieran y que afecte de forma significativa a su valor cultural.
- Visita pública: las personas propietarias, poseedoras, arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre el bien permitirán su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, al menos, cuatro horas al día, que serán definidos previamente, sin perjuicio de las necesarias condiciones y limitaciones que puedan ser impuestas por cuestiones de seguridad y funcionalidad de las actividades propias en el bien, su entorno de protección y zona de amortiguación.
- Transmisión: cualquier pretensión de transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier derecho real de disfrute de los bienes de interés cultural deberá ser notificada, de forma fehaciente, a la consellería competente en materia de patrimonio cultural con indicación del precio y de las condiciones en que se proponga realizar aquella. En todo caso, en la comunicación de la transmisión deberá acreditarse también la identidad de la persona adquirente.
- Expropiación: el incumplimiento de los deberes de conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa por parte de la Administración competente.
ANEXO II
Delimitación del bien, entorno de protección y zona de amortiguación
1. Delimitación del Pazo de Lourizán: constituido por el edificio principal, la escalinata rotonda de acceso, pórticos y escalera laterales. También se incluyen las construcciones anexas de la caballería, el patio trasero (entrada principal cuando era granja) donde se encuentra la fuente, y los cierres y zonas pavimentadas próximas al edificio. La relación de elementos inmuebles localizados en el entorno de protección, y que tienen la consideración de partes integrantes del bien de interés cultural son los que siguen y se señalan en la planimetría:
- Antigua fábrica de aguardientes y hielo artificial (C01).
- Fuente de las Tres Cañerías (C02).
- Lavadero (C03).
- Gruta de los Espejos (C04).
- Molino (C05).
- Parque de las Rías (C06).
- Hórreo y era (C07).
- Invernadero, «sierra» o «estufa» (C08).
- Pombal (C09).
2. Entorno de protección: el entorno de protección recoge los espacios próximos y de relación entre los elementos relacionados con el Pazo y que tienen una vinculación con sus usos originales. El límite del entorno, comenzando en el camino que da acceso a la finca, recoge A Vacariza, la fuente de los tres caños y el lavadero (elementos que se encuentran a la orilla de este camino). Continúa bordeando el Parque de las Autonomías hasta llegar al invernadero de vidrio (dejando fuera los aparcamientos y los edificios de protección ambiental y de las escuelas de capataces). En la zona trasera del Pazo, está dentro del entorno el edificio en el que actualmente se encuentra el laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, el hórreo, el secadero y la estación meteorológica. Dentro de esta zona norte del entorno de protección se encuentran, además de los elementos ya mencionados, el palomar, la Fuente de los Espejos, las ruinas del molino y la huerta de los naranjos. El entorno se extiende hacia el sur para incluir el Parque de las Rías, que tiene como límites el sendero que une el Pazo con el parque al este y las plantaciones de eucaliptos al oeste. Se recoge en esta zona la gruta y la cascada de Echegaray.
3. Zona de amortecimiento: la existencia de un límite físico como es el muro de cierre de la finca, realizado en mampostería, conforma el perímetro máximo del predio. También se incorpora a la zona de amortiguación la mina de agua, que también es parte importante para el funcionamiento hidráulico del sistema de jardines del Pazo.
4. Planimetría.

Estas imágenes pertenecen a Página Oficial de la Xunta de Galicia