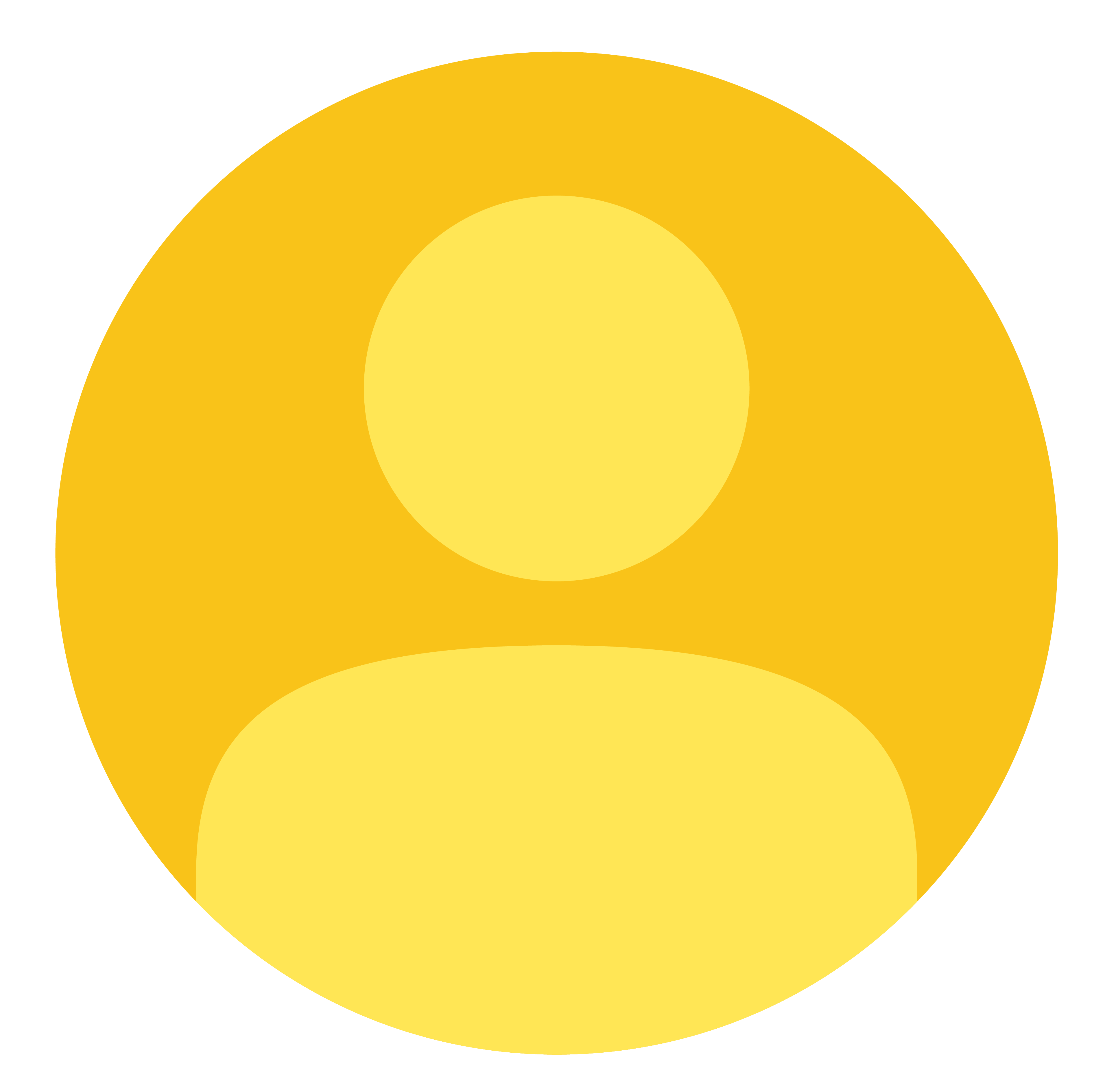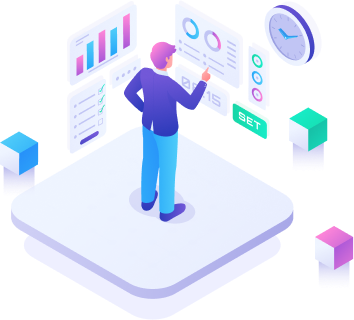Bienes de Interés Cultural. Resolución de 08/01/2025, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se inicia expediente para declarar Bien de Interés Cultural el Damasquinado de Toledo (Toledo), con la categoría de Bien Inmaterial. [NID 2025/137]
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su artículo 31.1.16ª establece como competencia exclusiva de la Junta de Comunidades el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la región.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural existente en la región, para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute de la actual generación. Asimismo, establece el procedimiento para la declaración de los bienes de interés cultural integrantes del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.
Le corresponde a la Viceconsejería de Cultura y Deportes, según se dispone en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la responsabilidad de la iniciación del procedimiento, la instrucción y resolución de este expediente, tal y como refiere el artículo 11 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Por ello, esta Viceconsejería de Cultura y Deportes, tomando en consideración la solicitud realizada desde la Fundación Damasquinado de Toledo para incoar como bien de interés cultural, con carácter de bien inmaterial, el Damasquinado de Toledo, y consciente de que Castilla - La Mancha cuenta con un amplio legado inmaterial de manifestaciones culturales vivas asociadas a un grupo humano y dotado de significación colectiva, ha procedido al estudio de la documentación aportada y ha realizado su propio estudio bibliográfico y documental, constatando los valores patrimoniales de este bien, y entiende adecuado dar inicio, mediante la presente Resolución, al procedimiento de declaración como bien de interés cultural, con la categoría de bien inmaterial, de esta manifestación.
La RAE define el damasquinado como la labor de adorno que se hace en una pieza de hierro u otro metal embutiendo filamentos de oro o plata en ranuras o huecos previamente abiertos y la acción de damasquinar como la de hacer labores de damasquinado en un objeto. Más expresiva es la Fundación Damasquinado de Toledo al describirlo como un laborioso arte ornamental consistente en la incrustación de hilo de oro y de plata sobre un soporte de hierro o acero dulce que previamente ha sido picado o rayado con una cuchilla, a fin de crear un mordiente donde la mano del damasquinador, ayudada de un punzón y un pequeño martillo o maceta, incrusta el metal noble. La pieza así damasquinada es sometida después a un proceso de pavonado para conseguir ese bello contraste entre el oro y el negro. Finalmente, el artesano cincela o "repasa" la pieza sirviéndose de una gran variedad de cinceles", ofreciéndonos ya una primera aproximación a esta técnica decorativa, palabras que ya nos hacen ver que la técnica del damasquinado es compleja y su dominio requiere unos conocimientos muy especiales, de gran maestría.
En Toledo se ha desarrollado una muy importante industria de esta artesanía (el llamado oro de Toledo) que es el oficio más identitario de esta ciudad, al que se ha dedicado un importante número de artesanos que han aprendido el oficio del maestro al entrar en el taller como aprendiz y poco a poco han ido conociendo el oficio.
Las piezas ornamentadas con esta técnica son muy diversas, van desde las más pequeñas usadas en el adorno personal hasta otras algo mayores destinadas a la ornamentación Hoy día no hay objeto que se resista al damasquinador: platos, cajas, relojes, joyas, espadas, cuadros, lámparas, pequeñas arcas...
El proceso de creación de cualquier pieza de damasquino es lento, arduo, tiene mucho trabajo y no hay dos piezas iguales. Así, en una sucinta descripción, el proceso comienza por dar forma a la pieza de hierro que se quiere decorar. Posteriormente, esa pieza es marcada creando los surcos, líneas y formas que va a tener la pieza con un buril o una cuchilla. Una vez trazado el diseño, con la mano, se incrusta el hilo de oro o láminas de seis micras con un punzón de base plana. Tras incrustar el oro en las hendiduras, con otro punzón más ancho y un martillo, llamado botador, el artesano procede a fijar las láminas e hilos de oro. El golpeo ha de ser preciso y con una cadencia de dos golpes por segundo.
Ésta es, en realidad la fase, artística. Una vez concluida, el damasquinador somete la pieza al pavonado al fuego, esto es, a un baño de sosa cáustica y nitrato de potasa en un recipiente metálico a una temperatura de entre 700 y 800 grados para provocar la oxidación en el soporte, y con ello el característico tono negro del fondo y el rojizo de la decoración. Una vez pavonada la pieza se procede a repasar y bruñir el objeto con buriles y cinceles para pulirlo y acrecentarlo o disminuir sus brillos, sus contrastes, sus sombras; y, por último, se efectúa el montaje de la pieza damasquinada en el objeto que se desee realizar.
No obstante, conviene aclarar en este punto, que los procesos de identificación y descripción de las manifestaciones patrimoniales artesanales no siempre resultan sencillos. Esto obedece no solo a la naturaleza del bien sino también a su sensibilidad para incorporar cambios propios en los procesos productivos y, fundamentalmente, en el diseño y ejecución de las diferentes piezas producidas, por ello se considera que la documentación histórica, con aportes gráficos, permite definir, identificar y establecer los antecedentes históricos de las técnicas y productos de un bien susceptible de declaración.
El interés patrimonial del damasquinado de Toledo debe evidenciarse a través de un exhaustivo análisis histórico y etnográfico del que aportan pruebas relevantes los diferentes escritos presentados a este expediente por la Fundación Dasmasquinado toledano que se constituyen como pruebas relevantes de su valor patrimonial en función de criterios etnográficos contrastados.
El tiempo y el espacio de trabajo del damasquinado forma parte ya del devenir histórico de la ciudad de Toledo y de su entorno inmediato, habiéndose constatado en ellos la evolución propia de una actividad que empezó sirviendo a las élites militares y nobiliarias y que ha alcanzado en la actualidad a las masas turísticas, sin perder, por ello, su esencia artesana y artística
Es preciso reseñar, por último, la importancia que reviste el damasquinado en la vida y el contexto socioeconómico de la localidad. Como actividad económica se sitúa en un rango muy importante dentro del sector turístico toledano, funcionando como un polo de atracción a nivel nacional e internacional.
Entendiendo que el patrimonio cultural inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, que este patrimonio inmaterial, transmitido de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, que, finalmente, promueve el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana.
En el caso del damasquinado toledano, su incoación como BIC supone también la necesidad de adoptar las medidas oportunas para promover, difundir y salvaguardar esta industria artesanal, entendiendo como tales, aquéllas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos, según la definición de la Unesco.
Esta declaración se justifica no sólo en los valores históricos, artísticos y etnográficos del damasquinado, sino también en su valoración y aceptación social por parte de toledanos y turistas, conocedores de que los damasquinadores han sabido preservar esta significativa manifestación cultural, con su esfuerzo y dedicación. Forma así parte de la memoria colectiva de la población castellanomanchega y refuerza los lazos identitarios, con sus significados y símbolos compartidos, infundiendo un sentimiento de pertenencia a nuestra cultura tradicional, formando parte de nuestro rico acervo cultural, en conclusión, del patrimonio cultural inmaterial de Castilla-La Mancha.
El reconocimiento de esta manifestación como bien de interés cultural contribuirá a poner en valor este patrimonio inmaterial y se logrará una mayor conciencia de su importancia, dando testimonio del emprendimiento, esfuerzo y la creatividad humana.
Atendiendo a lo expuesto, esta Viceconsejería de Cultura y Deportes, Resuelve:
Primero.- Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Bien Inmaterial el Damasquinado de Toledo (Toledo), con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, y cuyas características más significativas se recogen en el anexo a esta resolución.
Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Bulevar del Río Alberche, s/n - Toledo); tal y como establece el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Tercero.- Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el Capítulo II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Cuarto.- La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección previsto en la legislación de patrimonio cultural.
Toledo, 8 de enero de 2025
La Viceconsejera de Cultura y Deportes
CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE
Anexo
1. Objeto de la declaración:
1.1. Denominación:
Damasquinado de Toledo
1.2 Localización:
El damasquinado se identifica prioritariamente con la ciudad de Toledo, en cuyas calles se han ido estableciendo los talleres artesanos desde mediados del siglo XIX, asociándose también a los complejos militar de la Fábrica de Armas y formativo de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos; los pequeños talleres, muchas veces en las propias viviendas de los damasquinadores se establecieron en las diversas áreas del casco histórico, especialmente en los barrios de la Antequeruela y las Covachuelas, aunque también en lugares de las afueras de la ciudad, cada vez más hacia las vías de entrada principales (carretera de Madrid) y hacia los espacios más vacíos del entorno del circo romano, pero también alcanzaron núcleos urbanos próximos a la capital, como Argés, Bargas, Illescas, Nambroca y Olías del Rey.
Tomando como referencia la ciudad de Toledo, quedaría identificado geográficamente con la coordenada 412400 4412400
1.3. Origen histórico y evolución:
El mismo nombre "damasquinado", que hace referencia a la ciudad siria de Damasco, es moderno en la lengua española y no se encuentra en nuestro idioma hasta el siglo XIX, procedente posiblemente del francés damasquiner. Hasta mediados del XIX se hablaba en España de atauxia, o ataujía, como, según se lee en el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias (1611), una "labor morisca embutida de oro o plata uno en otro, o en hierro u otro metal".
Existe controversia sobre los orígenes del arte del damasquinado, que algunos autores sitúan en el antiguo Egipto, encontrándose también ejemplares muy antiguos en China, en el Tíbet y en la región indo-persa, aplicando en todos los casos oro y la plata sobre hierro, bronce o latón, técnica que se utilizó en Siria, pero sobre todo en la Turquía otomana, para decorar todo tipo de objetos, desde espadas a escribanías y tijeras.
En la península ibérica los ejemplos más antiguos de ataujía son las falcatas ibéricas decoradas con alambre de plata. Más tarde, los visigodos también se sirvieron de esta técnica para decorar fíbulas y frenos de caballo, dando los primeros cronistas musulmanes noticia del lujoso armamento visigodo que se encontraron cuando llegaron a la península, desgraciadamente no conservadas, ni tampoco armas andalusíes anteriores a los siglos XIII-XIV. Los musulmanes españoles prefirieron la decoración incisa, como la de los maravillosos bronces zoomorfos que sirvieron de surtidores de fuentes en época califal y en siglos posteriores.
El siglo XVI puede considerarse como la edad de oro del damasquinado occidental. A partir de la centuria anterior las armaduras comienzan a perfeccionarse. La fabricación de estas armaduras requería técnicas muy especializadas cuyos secretos eran guardados celosamente por los artesanos, entre los que se encontraban los artífices especializados en la lujosa decoración de los arneses de guerra mediante el repujado y la aplicación de hilo de oro. Los armeros milaneses, sobre todo, construirán y damasquinarán maravillosas armaduras de parada para nuestros Austrias mayores, magníficas obras de arte que pueden admirarse en la Armería del Palacio Real de Madrid.
En el ámbito toledano destacan las rejas construidas en la catedral primada por Villalpando y Céspedes como cerramiento de la Capilla Mayor y del Coro, respectivamente. Los balaustres de esta obra, cumbre de la rejería europea, estaban "forrados" con láminas de oro y plata según el procedimiento del damasquinado.
Hay que destacar a un damasquinador, posiblemente toledano, Diego de Zayas, que estuvo trabajando en las cortes de Francisco I de Francia y de Enrique VIII de Inglaterra, para las que fabricó espadas, mazas y arquetas, algunas firmadas, en las que dibujaba con alambre de oro escenas cinegéticas y paisajes con ciudades portuarias, a veces con inscripciones árabes.
Con la llegada a España de los Borbones, en el siglo XVIII, asistimos a un importante desarrollo de la fabricación de pistolas y escopetas, sobre todo en Madrid, Ripoll y el País Vasco, armas de lujo que luego eran decoradas con hilo de oro, siguiendo el gusto rococó francés, por artistas como Gabriel de Algora.
Su mayor auge se produce en el siglo XVIII, fundamentalmente a partir de 1761, cuando Carlos III funda en la ciudad de Toledo la Fábrica de Espadas y Armas de Corte, lo que le da un gran impulso a la artesanía del damasquinado. Esta Real Fábrica contaría con una organización moderna y estaría provista de medios y operarios contratados por la Real Hacienda.
Desde un principio, la Fábrica de Armas pasó a depender del Real Cuerpo de Artillería marcándose las hojas con la inscripción Fabrica Artillería Toledo y creando, a partir de ese momento, modelos de munición, así como armas completas para oficiales. A mediados del siglo XIX también fabricó reproducciones de espadas antiguas, dagas y puñales "de capricho". A finales del XIX las producciones se ampliaron a cuchillos de monte, navajas, cubertería, instrumental quirúrgico, bisutería, y objetos decorativos.
En las fábricas armeras de Placencia, Éibar, Tolosa, etc., hubo grabadores de armas desde los primeros años del siglo XVII. El trabajo que verificaban podía clasificarse como sencillo (mediante el uso del buril para producir los trazos o canales que configuran la imagen, o el que puede ejecutarse mediante golpes de punzón para igual efecto), en relieve (representa la figura en forma física o anatómica) o de ataujía o nielado (mediante incrustación de planchas o hilo de oro). Estas técnicas pudieron ser traspasadas a la Fábrica de armas blancas de Toledo en 1761, cuando Carlos III designó como su director al coronel D. Luis de Urbina, a la sazón director de las RR. FF., trayéndose a Toledo una partida de armeros vascos.
En el Catálogo de la Real Armería de Madrid, de 1854, Eusebio de Zuloaga describe así el damasquinado: "Es el damasquinado una labor finísima ejecutada sobre hierros tenaces o bien batidos, cuya superficie permite, por su tersidad o unión, practicar un picado romboidal a manera del que tienen las limas muzas, con un cuchillete muy afilado, y sólo con la continuación de ir trazando líneas sobre el metal e hiriendo su superficie. Preparada la pieza de esta manera se toma un hilo capilar de oro, el cual se obtiene Únicamente, aplicando a un hilo de oro cualquiera una chapa de plata del grueso conveniente y así preparado se pasa por la hilera en su último agujero; de aquí resulta que, sometido el alambre ya estirado a la acción del ácido nítrico, la plata se disuelve, y se consigue el hilo capilar que es el único con que puede hacerse la operación del damasquinado. Este hilo de oro, obtenido del modo dicho, se emplea en toda clase de dibujos y labores, colocándole con un punzón de presión encima del picado ejecutado en el hierro, introduciéndolo en él por su delgadez y ductilidad, primero contornando o trazando los perfiles, y cuajando o llenando después los espacios que hayan de estar más fuertes. Hecha esta operación se somete la pieza al fuego hasta que adquiera un color azul, y entonces por medio de un bruñidor de piedra sanguínea, se bruñe toda la labor o adorno practicado, dilatando por este medio el oro introducido, que adquiere así fijeza y estabilidad y hace desaparecer el conjunto de hilos".
En todo caso, poco más tarde, desde 1865 a 1875, conocemos que se hacían en Éibar trabajos damasquinados para la fábrica toledana, llevándose a esta localidad las empuñaduras y armas que deseaban damasquinar como encargos especiales de los Gobiernos para regalos a personalidades españolas o extranjeras, ocasionando, además de la incomodidad del transporte de ida y vuelta, una considerable pérdida de tiempo y un importante aumento de costo, por lo que se solicitó el traslado de algunos artesanos especializados a Toledo para que realizasen allí mismo su trabajo, introduciendo así esta técnica, de nuevo, en la ciudad.
En la época en que no había ferrocarril, el transporte a Éibar desde la Fábrica de Armas de Toledo de las empuñaduras y armas que se deseaban damasquinar como encargos especiales de los Gobiernos para regalos a personalidades españolas o extranjeras, y el posterior trayecto de retorno, originaba grandes demoras y encarecimiento de los costes, por lo que, desde 1875, se trasladaron a la vieja capital algunos artesanos eibarreses.
El rápido arraigo de esta técnica en Toledo se vio propiciado por la existencia de un núcleo de artífices que ya debían estar trabajando en labores de cincelado y decoración de armas blancas y de fuego en la Fábrica de Armas, pues sólo así se puede entender la rápida aclimatación de éstos a las nuevas técnicas, pues, como veremos, en apenas unos años ya empezaron a funcionar talleres toledanos expertos en el damasquinado, produciéndose a partir de este momento la que se ha dado en llamar como la primera edad dorada del damasquinado toledano.
Ésta viene asociada a grandes artífices como Mariano Álvarez o Críspulo Avecilla, quienes establecieron sus primeros talleres, independientes de la Fábrica de Armas, en 1877. Dionisio Martínez, Carlos Muñoz y Alejo Sánchez serían otros damasquinadores que personifican el importante desarrollo en Toledo, en los últimos años del siglo XIX, de las llamadas "industrias artísticas", creándose nuevos talleres y habilitándose despachos de venta próximos a los principales monumentos y centros de interés turístico.
La Fábrica de Armas y el centro de formación que se instaló primero en el claustro San Juan de los Reyes, en 1881, y, posteriormente al edificio levantado por A. Mélida, ya como Escuela de Artes y Oficios, serán dos de los motores de la formación de los damasquinadores durante buena parte del s. XX.
La mayoría de los grandes maestros damasquinadores de la primera mitad del siglo XX saldrán de la Fábrica, como Mariano Moragón o Eladio Molina. Otros, además, se formarán en los talleres existentes (Lorenzo Cabañas, Vicente González Juan Ballesteros, discípulos de M. Álvarez) y empezarán a crearse grandes talleres, en algunos casos con sagas familiares como las de los hermanos Mariano y Nicolás Garrido, o empresas como la de Felipe Suárez, para las que trabajaban otros maestros artesanos (Mariano Moraleda, Luis Simón y Ricardo Peces, que constituirían primero taller conjunto, Carlos de la Torre y José Antonio Manchón, entre otros,), apareciendo también destacados damasquinadores como Mariano González, José Martín o Alberto Serrano.
Algunos de ellos, ya después de la Guerra Civil, siguieron creando escuela; por el taller de Moragón, activo hasta mediados de los años setenta, pasaron, entre otros, Arturo González, los hermanos Antonio y Pedro Maldonado, Juan Martín, Enrique Mesa, Luis Vicente Peñalver, o Mariano San Félix; por el de Peces, Nicolás Ortega; por el de Luis Serrano, Félix del Valle, quién, a su vez, formó a Antonio Pérez, que posteriormente cofundaría la empresa Anframa.
2. El oficio de damasquinador:
En el sistema tradicional gremial uno de los aspectos más característicos era la rígida compartimentación de los menestrales en tres categorías: aprendices, oficiales y maestros. Para su promoción se debían seguir unos pasos obligados.
La maestría era la categoría máxima en el oficio, la que permitía tener un obrador propio. El maestro se hacía cargo del pupilo todo el tiempo que durase el aprendizaje, comprometiéndose a enseñarle el oficio.
La vinculación entre el maestro y su taller era tal que los galardones y reconocimientos que obtuviera un maestro deben hacerse extensivos a su taller. Son las piezas realizadas bajo su dirección por damasquinadores anónimos las que llenan con frecuencia las vitrinas de las exposiciones.
Los aprendices entraban al taller con apenas trece o quince años, trabajaban y aprendían el oficio en la casa o el taller de los maestros, quienes ejercían una autoridad absoluta sobre ellos. Sus tareas, fundamentalmente en los primeros tiempos, eran siempre las mismas: barrer, hacer los recados, picar y finalmente damasquinar.
Lo primero que se le enseñaba era a manejar la pez roja, esa almagama con la que se pegaba la chapa a damasquinar. Se calentaba la pez con una lamparilla y un soplete, operación arriesgada pues no eran raras las quemaduras en las manos. La chapa de acero dulce (hierro) tenía un grosor entre 3 y 5 milímetros, pues había de ser limada varias veces. Con una cuchilla bien afilada se practicaba una red tupida de incisiones (picado) sobre la que luego había que incrustar el hilo de plata, que es con el que se hace todo el aprendizaje. Sólo después de largos meses, cuando el aprendiz había alcanzado la habilidad necesaria, se le permitía hacer pequeñas piezas con hilo de oro. Los más aventajados trabajaban algunas obras para los oficiales.
Cuando esta labor de incrustación había concluido se pavonaba la pieza, ese proceso de oxidación por el que el hierro adquiere un bonito color negro. Seguidamente venía el trabajo de repasado o cincelado, utilizando para ello diversos "hierros" o cinceles. Finalmente se bruñía el oro para dar brillo a la pieza. Estas pequeñas piezas se repetían muchas veces, a fin de lograr el dominio y el perfeccionamiento como damasquinador.
El tiempo de aprendizaje dependía de la edad del solicitante, pero lo común era entre 4 y 6 años por lo que antes de los veinte años era muy difícil adquirir la categoría de oficial damasquinador.
Una vez concluido el aprendizaje se pasaba a oficial, generalmente con el mismo maestro, con un salario y durante un período variable, normalmente alrededor de diez años. Durante este tiempo el oficial terminaba de aprender el oficio y entonces podría convertirse en maestro y abrir su propio obrador, tras superar un examen.
Pasados unos años, con la experiencia adquirida gracias a su buen hacer, al damasquinador se le concedía la carta de artesano, y ya podía establecerse por su cuenta. En el caso de Mariano San Félix, después de haber trabajado en tres talleres diferentes durante ocho años, esta circunstancia se produjo el año 1959. Dos años después, en 1961, mediante examen es nombrado maestro por el Gremio de Damasquinadores de Toledo. Uno ya se hace responsable de sus trabajos, realizando sus propios diseños.
Para entender la dificultad del trabajo artesanal del damasquinador, pongamos como ejemplo la pieza arqueta o "joyero cincelado y damasquinado, verdadera joya de los orfebres toledanos" que consta en el catálogo comercial de la casa Suárez de los años 50: fue cincelada por Eladio Peñalver (padre del damasquinador Luis Vicente Peñalver) quien invirtió un total de 240 horas en este trabajo y damasquinada por Tiburcio de la Cruz quién empleó en esta delicada labor 660 horas. Se trata de unos datos muy interesantes, pues aclara cómo trabajaban y cobraban los damasquinadores: por horas de trabajo.
3. El taller de damasquinado:
Durante generaciones, numerosos talleres se abrieron por toda la ciudad, especialmente desde finales del siglo XIX, con el incipiente turismo que visitaba la histórica ciudad. Dos instituciones tan toledanas como la Fábrica de Armas y la Escuela de Artes y Oficios artísticos se revelaron como centros importantes de producción y formación del arte del damasquinado.
Hasta la derogación de los gremios lo habitual era que el taller estuviera en la vivienda y así, numerosos talleres de damasquinado se establecieron en las diversas áreas del casco histórico, especialmente en los barrios de la Antequeruela y las Covachuelas, aunque también en lugares de las afueras de la ciudad, cada vez más hacia las vías de entrada principales (carretera de Madrid) y hacia los espacios más vacíos del entorno del circo romano, e incluso en pueblos cercanos a la capital, como Illescas, Bargas, Olías del Rey y Argés.
La importancia social, cultural y económica de esta artesanía, asociada al desarrollo del turismo como uno de los principales motores de nuestra industria, fue fundamental en la ciudad de Toledo. Hasta los primeros años 60 del pasado siglo, eran tantos los talleres (o las casas particulares en las que se realizaban estas labores) que era frecuente oír el repiqueteo de esos pequeños martillos que usan los damasquinadores (las macetas) por las estrechas calles de Toledo.
Estos talleres domésticos se montaban en habitaciones bien iluminadas de las casas particulares, con la bancada delante de un gran ventanal y ayudándose a veces con luz eléctrica. En ellos, muchos toledanos y toledanas se ganaban un sobresueldo trabajando para los grandes talleres.
Aunque no fueran exactamente talleres en el sentido que estamos señalando, no podemos dejar de pasar por alto, por todo lo que significaron como centros docentes y de producción, los establecimientos de la Fábrica Nacional de Armas y la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo:
En el primer caso, resulta difícil exagerar la importancia del Taller de artístico de la Fábrica de Armas en la historia del damasquinado toledano. Recordemos los numerosos e importantes premios obtenidos por esta institución en las Exposiciones nacionales e internacionales: Londres en 1862, Viena y Madrid en 1873, Filadelfia en 1876, París en 1878, Barcelona en 1880 o Boston en 1884. Fueron muchos los obsequios protocolarios que salieron de estos talleres: sables, espadas de honor, cuchillos de monte, gumías, dagas, armas de lujo o de capricho cinceladas, caladas y damasquinadas, preciosos regalos de nuestros gobernantes para los duques, príncipes, reyes o primeros ministros que visitaban nuestra ciudad.
La creación, en los primeros años del siglo XX, de un Taller Artístico -sorprendentemente falto de estudios descriptivos sobre su producción- en la Fábrica Nacional de Armas de Toledo, permite crear una importante escuela de este arte cuyos conocimientos se han transmitido hasta nuestros días; durante este periodo se crearon piezas decorativas de gran calidad, muchas de las cuales fueron premiadas tanto en exposiciones nacionales como internacionales, hasta bien avanzado el siglo XX. Según fueron evolucionando las armas de fuego, el damasquinado perdió importancia, quedando reducido a un accesorio de la orfebrería y la joyería.
La Fábrica, además de surtir a las fuerzas armadas de los reglamentarios sables, espadas, espadines y bayonetas, y de construir por los mejores artistas lujosos regalos oficiales u obras singulares para Exposiciones, también fabricaba toda suerte de objetos comerciales, como cuchillos, navajas, tijeras, gemelos, alfileres, leontinas, bandejas, joyeros, centros, peinetas, portafotos, cigarreras, cerilleras, broches, pulseras y demás aderezos de calidad que competían con los de otros talleres toledanos.
El segundo centro fue, fundamentalmente, un espacio donde se formaron muchos de los damasquinadores que trabajaron en la Fábrica de Armas. En los primeros tiempos de la Escuela, la asignatura de Metalistería incluía las materias de cincelado, repujado, grabado, cerrajería artística, rejería y orfebrería, incorporándose después el damasquinado.
4. El trabajo del damasquinado:
4.1. La técnica del damasquinado:
El proceso de damasquinado comienza con la sujeción del objeto de acero que se va a grabar en el habitáculo que tiene la bola de grabador, adhiriéndolo en un taco de madera mediante una pasta, a modo de lacre, prosiguiendo con las siguientes fases:
4.1.1. El picado de la pieza:
Mediante la punceta o la cuchilla de acero templado se pica (raya) la lisa superficie del hierro, en dos o tres direcciones diferentes, retirando a la superficie su tersura y creando una aspereza en la pieza con una tupida red de finísimos surcos en los que luego los materiales, como el oro o la plata quedarán incrustados. Esta operación de rayado se debe hacer a pulso, para conseguir de manera natural la receptividad del metal, sin forzarlo, como por desgracia ocurre con el abuso actual de la picadura al ácido, que consiste en crear en la pieza una aspereza artificial mediante su inmersión en una composición corrosiva de agua y ácido nítrico, procedimiento que sólo está justificado cuando se usa para crear un mordiente de base en aquellos lugares de la pieza a los que la cuchilla llega con dificultad. La profundidad de la picadura depende, obviamente, del grosor del hilo o la lámina de oro y de la dureza del metal en que se va a incrustar.
La técnica del picado la explica muy bien las palabras del damasquinador eibarrés Lucas Alberdi Aranzábal (1906-1993): "Hay que picar la superficie en tres sentidos para lograr el fino surco que se obtendría con una hoja de afeitar. La primera pasada se hace más fuerte que la segunda, y la tercera es la más fina. En las estrías se va incrustando el hilo de oro con el que se puede hacer toda clase de filigranas".
Una vez que se tiene la pieza picada, se quema su superficie a fuego con un soplete con el fin de oscurecer el color del acero, para plasmar en él el diseño y trabajarlo con mayor facilidad.
4.1.2. El dibujado del motivo:
Un arte tan delicado requiere por parte del artista un notable dominio del dibujo: es la parte más creativa de un proceso en el que el damasquinador debe demostrar una gran soltura y un profundo conocimiento de las posibilidades del material con que trabaja, pues después de todo se dispone a dibujar con oro, delicadísima labor que, dependiendo del motivo o de la habilidad del artista, puede realizarse directamente sobre el hierro labrado, o bien con la ayuda de una regla, un compás u otros instrumentos de dibujo utilizados para marcar en el hierro picado el diseño a damasquinar. El motivo depende de la pieza y de la voluntad y la decisión del artista, pero una vez elegido ha de plegarse a sus sugerencias y exigencias de diseño, pues será el motivo el que conduzca la mano del damasquinador.
4.1.3. La incrustación del oro:
Este proceso permite transformar la dura superficie del acero en una pequeña obra alquímica que habrá de transmutar en oro el metal innoble. En esta obra las dos manos, la diestra y la siniestra, no son rivales, sino que colaboran estrechamente. Mediante un pequeño punzón que tiene un extremo plano en su terminación cónica, la mano izquierda va presionando el hilo de oro, el cual es guiado por la mano derecha. La una presiona; la otra conduce y dibuja hasta perfilar el contorno de las figuras, un contorno que luego habrá de rellenarse igualmente con hilo de oro, sin recurrir a ese atajo fácil que es el troquel.
4.1.4. El mateado:
Una vez incrustados los hilos de oro con arreglo al diseño de la figura que se quiere obtener, es preciso fijarlos al hierro con la maceta y un punzón de base plana y mate. Una vez mateada la pieza ya no caben arrepentimientos, pues el hilo ha quedado definitivamente adherido a la base. Las figuras son igualadas presionando el entramado de hilos de oro con un cincel de base plana hasta conseguir una superficie uniforme y mate sobre la cual después el damasquinador, mediante el "repasado", buscará efectos de sombra y movimiento con punzones de brillo.
4.1.5. El pavonado:
Ésta es una de las operaciones más delicadas de todo el proceso, se realiza con una serie de productos químicos y es fundamental para devolverle el brillo de los materiales a la pieza y, a su vez, dejar la superficie limpia, transformando el rugoso acero en un color negro perfectamente homogéneo.
El proceso consiste en introducir la pieza en una solución de sosa cáustica y nitrato de potasa calentada a una temperatura entre 700 y 800 grados centígrados. Se sumerge en esta mezcla durante cinco minutos; acto seguido se lava en agua y se vuelve a sumergir durante otros veinte minutos, tras los cuales se lava otra vez y se introduce en agua hirviendo. Finalmente se seca la pieza y sin dejar que se enfríe del todo se aplica en su superficie una capa fina de aceite, antes de ponerla de nuevo en el taco de madera para proceder al repasado. Hay que ungir con óleo esta operación por la que el gris del hierro se oxida para tornarse negro, un negro profundo que se consigue gracias al contraste con el oro, al que por su pureza no le afecta la sosa y conserva su color.
4.1.6. El sombreado y repasado:
Con el objeto ya pavonado, es preciso devolver al oro su brillo natural y darle vida y movimiento mediante el "repasado" o "sombreado". Por medio de unos punzones especiales llamados "hierros de repasar" y con la ayuda del bruñidor, el artista busca efectos de contraste, dejando zonas sin sombrear y repasando otras para sugerir el relieve de toda clase de figuras, tales como aves, dragones u hojas de acanto, devolviendo al oro su brillo natural. Para este fin el damasquinador dispone de una amplia gama de punzones con una gran variedad de formas en sus puntas, con finas líneas para sombrear, puntas agudas para puntear o puntas circulares cóncavas para el perlado.
Técnicas específicas son el llamado "damasquinado en relieve", que sigue un procedimiento similar, introduciendo en la caja alambre de oro o plata lo bastante grueso para formar un cuerpo en relieve que luego el artista tiene que modelar o esculpir mediante cinceles adecuados y el cajeado, usado en el estilo árabe; en este caso, se trata de abrir un surco sacando una viruta de hierro con una punceta, cuyas rebabas se limpian y aplanan con un cincel de base plana hasta obtener un surco regular en forma de "cola de milano" y se incrusta en éste un alambre de plata; finalmente, se golpea con un punzón que tiene la punta con una concavidad semiesférica del tamaño de la perlita deseada.
4.2. Los materiales del damasquinado
Evidentemente, los dos principales materiales de que se vale el damasquinador para hacer su trabajo son el acero y el oro. Ambos los obtiene el artesano mediante compra de proveedores especializados, en el primer caso estando adaptados ya a los productos que se quieren ejecutar y en el segundo en hilos o láminas.
El oro que se usa en el damasquinado es puro oro, amarillo, de 24 kilates, sin aleación, de mejor calidad y más valor que el de 18 kilates, "oro de ley", que es con el que se elaboran las joyas en forma de sortijas, pulseras, etc.
Únicamente para conseguir mayor variedad y contraste, obteniéndose combinaciones que resaltan los dibujos e imprimir, con el contraste, mayor elegancia, se emplea en menor cantidad el llamado oro verde, que es el resultado de la mezcla de un treinta por ciento de plata aleado con oro de 20 kilates.
La pureza del oro que se emplea en el damasquinado hace que sea mucho más delicado, pero, por ello mismo, más frágil. Por su blandura y ductilidad se desgasta fácilmente y, sobre todo cuando las láminas son excesivamente delgadas, se "calan" por la oxidación del hierro de base.
Esta circunstancia se explica porque el oro puro es blando, y para que tenga cierta consistencia en objetos de uso sin que pierda sus propiedades de inmutabilidad, suele rebajarse mezclándolo con un 25 % de otro metal. En el «oro de ley» solamente tres cuartas partes son oro puro. Y lo propio ocurre con la plata; la que se emplea en el damasquinado es pura, de mil milésimas.
Los hilos y las finas láminas de oro y plata se obtienen por trefilación y laminación, tarea que antes realizaba el propio artesano batiendo el oro a golpe de martillo y que hoy producen industrialmente modernas laminadoras.
Otro material que usa el damasquinador es la denominada pasta, una mezcla de resina, pez negra, sebo y almagre (1.500 gramos de resina, 500 gramos de pez negra, 160 gramos de sebo y 2.000 gramos de almazarrón o almagre) utilizada para sujetar a la bala los pequeños objetos que hayan de trabajarse.
Para ello se calienta ligeramente la pieza en la llama de una lamparilla de alcohol (más recientemente, con un soplete), tras haber igualado con el mismo procedimiento la superficie de la pasta sobre el trozo de madera, y se incrusta en caliente en ella; cuando se enfría está dispuesta para ser trabajada. Hay algunos maestros que aplican un poco de aceite en la cara posterior, para que, al ser desprendida, tras el trabajo, no salten trozos de la pasta adherente.
Éstos han debido ser calentados con anterioridad mediante el uso de la llama procedente de una pequeña lamparilla de alcohol o, más recientemente, con un soplete.
Para el pavonado de las piezas se utilizan la sosa cáustica y nitrato de potasa calentada a una temperatura entre 700 y 800 grados centígrados, el agua, alternativamente fría e hirviendo y el aceite para dar el pavonado a las piezas, consiguiendo que el gris del acero se oxide para tornarse negro.
4.3. Las herramientas del damasquinador:
Las herramientas, sencillas y poco numerosas, evolucionaron poco a lo largo del tiempo. Buena parte de ellas estaban confeccionadas por los propios artesanos para adaptarlas al trabajo que pretendía realizar, conformándolas según sus interese y aplicándoles después el temple y el revenido en la zona de trabajo. De esta manera iba aumentando su instrumental con curiosas forma de punzones, buriles, etc., apropiadas para cada labor.
Una herramienta que, por su complejidad, no podía fabricarse él mismo y que, por su perduración, solía pasar de padres a hijos es la bala o bola del damasquinado. Ésta es una pesada bola de hierro colado (entre 13 y 15 kilos) que dispone de un ancho habitáculo a modo de canal en el que por uno de sus lados se ha enroscado un grueso tornillo en cuya cabeza unos agujeros permiten presionarlo mediante una varilla que se introduce en ellos que sujeta contra la superficie opuesta un taco de madera al que, mediante la pasta (composición de resina, pez negra, sebo y almagre), reblandecida con el calor de una lamparilla de alcohol se adhiere la pieza a damasquinar. Para facilitar su movilidad, esta bala se asienta sobre una base triangular de madera, lo que permite una completa libertad de movimientos al damasquinador, que puede trabajar la pieza en cualquier posición.
La maceta es un pequeño martillo que sólo posee una boca para golpear, pues la parte opuesta de la cabeza suele tener un pequeño remate semiesférico. Su ligereza y las curvas de su mango de madera se adaptan perfectamente a la mano del damasquinador y a la delicadeza de su labor, utilizándola para golpear ligeramente el hilo de oro e incrustarlo mediante el punzón de extremo plano, o para realizar las operaciones de sombreado, perlado y otras.
Los punzones incluyen una gran variedad de herramientas utilizadas para incrustar, matear y sombrear los hilos y las láminas de oro. La serie de punzones manuales que servían para adornar las superficies incrustadas, así como los buriles y bruñidores, los fabricaba el propio artesano a su capricho, dando a la superficie de trabajo la forma que precisa para cada una de las labores que tiene que ejecutar recibiendo distintos nombres según su morfología y funcionalidad: plano, para incrustar el hilo; de base plana y mate para matear; de brillo, para repasar; hierros de repasar, de líneas finas para sombrear, de puntas agudas para puntear y de puntas circulares cóncavas para el perlado.
En los buriles, generalmente se emplean dos modalidades: El buril que se maneja con la mano izquierda y se impulsa a pequeños golpes de martillo para realizar la Incisión -como en el grabado de las escopetas de caza, confección de matricería y un largo etcétera. Y el buril manual, corto, con un mango redondo que se apoya en el centro de la mano y con el que se trabaja a pulso sobre la pieza a grabar. Es importante el ángulo de esa zona de trabajo, y la forma romboidal, convexa o plana, según la labor a realizar en cada momento por cada artista o artesano.
La punceta es la cuchilla de acero templado utilizada para rayar la superficie a damasquinar.
El bruñidor es la herramienta utilizada para el sombreado/repasado final de las piezas.
Además de éstos, se usan también reglas, compases y otras herramientas de dibujo para la delineación de los motivos sobre las superficies de las piezas.
4.4. Los estilos del damasquinado:
Dos son los estilos tradicionales del damasquinado toledano, el árabe, con sus atauriques y diseños geométricos, y el Renacimiento, con sus bichas y flores de acanto. En los últimos tiempos, los jóvenes damasquinadores están ensayando con motivos más modernos que se ajustan más a los nuevos gustos.
4.4.1. Árabe:
La decoración se basa en composiciones geométricas surgidas a partir de polígonos regulares que generan una indefinida serie de formas entrelazadas. En el principio fue el lazo; el lazo se desarrolló para formar círculos, cuadrados, rombos, hexágonos, octógonos, estrellas de seis, ocho, diez, doce o más puntas. A partir de un repertorio limitado de formas simples los artesanos árabes aprendieron a generar una complejidad de entrelazados geométricos. Los algebristas y los poligonistas árabes les enseñaron a multiplicar y subdividir el espacio siguiendo los principios de la repetición simétrica. Como en las bóvedas de mocárabes, la lacería de un plato damasquinado puede partir de una estrella central con las puntas mirando en todas las direcciones; este patrón va creciendo para formar una compleja red de líneas que se entrecruzan hasta ocupar todo el espacio.
Las composiciones geométricas se combinan a veces con motivos vegetales estilizados: semihojas picudas, acantos, rosetas, palmetas, hojas de vid, roleos. Hay algo de hipnótico en el movimiento rítmico de los arabescos y los atauriques, en esas circunvoluciones del follaje, en las enredaderas, volutas y hojas que cubren toda la superficie y en las que queda atrapada la mirada. La decoración lo invade todo: todo forma parte de una misma cadena en la que el detalle no prevalece sobre el conjunto.
4.4.2. Renacimiento:
En este caso, la ornamentación se apodera de las formas, arte Plateresco que llena el espacio de una decoración desbordante en la que el grutesco se convierte en protagonista indiscutible. Un pequeño universo de extraños seres que bullen en lo que un inspirado autor ha llamado el "follaje animado". Troncos humanos rematados en cola de pez, extremidades que acaban en ramas, figuras de mujer aladas y sin brazos, cabezas de animales sobre torsos humanos, bustos masculinos con cuernos y pies terminados en raíces o con cuellos interminables y retorcidos en varias vueltas, pájaros y cabezas equinas brotando entre las flores, rinceaux compuestos de hojas y flores que nacen de la cola de un grifo, etcétera
5. Entorno de protección:
El artículo 14.1.d de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, expresa que, cuando la situación así lo requiera, se definirá un entorno de protección en el que habrán de figurar las relaciones del objeto de la declaración con dicho entorno, identificándolo como el área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio.
También la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial dedica un artículo a la protección de los bienes materiales asociados a los bienes inmateriales, en el que se señala el deber de las "Administraciones Públicas por el respeto y conservación de los lugares, espacios, itinerarios y de los soportes materiales en que descansen los bienes inmateriales objeto de salvaguardia".
En el caso del damasquinado de Toledo, estos aspectos se corresponden claramente con la relación entre este oficio artesano y su relación con la propia ciudad y, en menor medida, con algunas localidades de su entorno inmediato en las que también se ha venido desarrollando, y, evidentemente, con la ubicación de los talleres de producción más relevantes a lo largo de su historia.
Toledo posee la declaración de Conjunto Histórico mediante Decreto de 9 de marzo de 1940 (BOE nº 109, de 18 de abril de 1940), igualmente tiene la misma consideración la Fábrica de Armas (Acuerdo de 2 de marzo de 2010, DOCM nº 48 de 10 de marzo de 2010), y también tiene la consideración de BIC, en este caso con la categoría de Monumento, la Escuela de Arte, otorgada mediante Decreto 5/1998, de 17 de febrero (DOCM nº 10, de 27 de febrero de 19989, por lo que estos espacios quedan ya protegidos en nuestra normativa por sus valores culturales, no precisándose específicamente la propuesta de declaración de espacios físicos vinculados a esta actividad.
Sin embargo, si es necesario que estos espacios asociados a la actividad del damasquinado sean, de alguna manera, identificados para posibilitar la correcta percepción de las actividades que en ellos se ha llevado o se lleva a cabo en relación con esta propuesta de incoación como BIC, en tanto que elemento integrado en el territorio en que se asienta, previniendo la posible degradación de sus valores culturales e históricos.
6. Justificación de la incoación:
El escrito presentado por la Fundación Damasquinado de Toledo ante esta administración solicitaba la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Bien Inmaterial, del Damasquinado de Toledo, argumentando su asociación con la ciudad y el mantenimiento de las técnicas tradicionales de producción.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha establece el marco jurídico en nuestra comunidad autónoma para la declaración de los bienes de interés cultural. Tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural existente en la región, para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y al disfrute de la actual. Dicho patrimonio está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para nuestra Comunidad. Los bienes y manifestaciones que reúnan de forma singular y sobresaliente algunos de los valores citados podrán ser declarados de interés cultural, bien de forma genérica o en alguna de las categorías contempladas en la ley, figurando entre ellas los bienes inmateriales como manifestaciones culturales vivas asociadas a un grupo humano y dotadas de significación colectiva. Asimismo, la mencionada ley, establece el procedimiento para la declaración de los bienes de interés cultural integrantes del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.
La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial ha situado en primer plano a este tipo de patrimonio, reconociendo la necesidad de mostrar la relevancia de las manifestaciones y expresiones culturales que conlleva, reforzando el marco jurídico y programático que las proteja.
La revisión de la documentación presentada a lo largo de la tramitación del expediente, la documentación bibliográfica y la inspección realizada desde el Servicio de Patrimonio y Arqueología, han permitido constatar los valores históricos y artísticos de este oficio, la importancia de conservar, fomentar y difundir sus valores tradicionales y la relevancia social que cobra dentro de la comunidad, sin entrar a valorar su relevancia económica dentro de la estructura empresarial toledana, constatando que se cumple con la premisa que expresa la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) en su preámbulo, de que el valor del Patrimonio "lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando".
Cabe, también, revisar la definición de patrimonio inmaterial que da la Unesco, especificando claramente aquellos valores, parámetros y criterios que se deben observar este tipo de patrimonio para poder evidenciar su interés.
En este sentido, el Damasquinado de Toledo es, al mismo tiempo, un bien tradicional, por su historia y evolución, actual y que sigue produciéndose, que integra valores y bienes transmitidos de generación en generación, que ha evolucionado en respuesta a su entorno y que contribuye a infundir un sentimiento de identidad y continuidad en la ciudad y el entorno de Toledo, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. Es también integrador, contribuyendo a la cohesión social y fomentando en la comunidad un sentimiento de identidad que representa singularmente el espíritu de la ciudad y que es así reconocido por la comunidad.
Con la observación de este marco normativo, junto con los resultados aportados en los diferentes documentos presentados por la Fundación Damasquinado de Toledo y la documentación bibliográfica consultada, se pueden contrastar estos criterios, aceptados por la comunidad científica, el marco jurídico español y los organismos supranacionales especializados en la materia, en relación con la propuesta de declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Bien Inmaterial, del Damasquinado de Toledo.
7. Medidas de Salvaguarda:
La iniciación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Bien Inmaterial, del Damasquinado de Toledo, determina la aplicación inmediata para este bien del régimen de protección previsto en esta Ley para los bienes ya declarados, tal y como dispone el artículo 13 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 45 de esta norma, el Damasquinado de Toledo, como patrimonio cultural inmaterial de nuestra comunidad autónoma, será objeto de la máxima consideración de manera que se garantice la documentación, recopilación y registro en soporte no perecedero de los testimonios de él disponibles, así como la salvaguarda de sus valores culturales, gozando de la protección y tutela emanada de la Ley, y su utilización estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro su conservación y sus valores.
Específicamente, en consonancia con nuestro ordenamiento jurídico y normativo, expresado en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y en las Recomendaciones y Convenciones internacionales sobre la salvaguarda de la diversidad cultural, se hace necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar su mejor conocimiento, transmisión y protección.
La citada Ley, en su Artículo 6.3, señala que las administraciones públicas competentes deberán permitir y, en caso de que la normativa sectorial las someta a este requisito, autorizar las actuaciones de difusión, transmisión y promoción de las manifestaciones inmateriales de la cultura, definiendo cuatro categorías o ámbitos para promover la salvaguarda, tal y como se desarrollan en el Plan Nacional de Salvaguarda: de carácter educativo, de información y sensibilización, de disfrute público y de comunicación cultural entre las diferentes administraciones públicas.
En consonancia con nuestro ordenamiento jurídico y normativo, con las Recomendaciones y Convenciones internacionales sobre la salvaguarda de la diversidad cultural, y con la proyección social de los artesanos existentes en Castilla-La Mancha, se hace necesario, pues, adoptar medidas encaminadas a garantizar su mejor conocimiento, transmisión y protección. Ello implica impulsar una acción decidida de identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización del patrimonio artesanal en sus distintos aspectos que deben concretarse en una serie de grupos:
Fomentar la investigación y documentación del oficio artesano del damasquinador desde una perspectiva histórica (archivos, listas, censos, registros, inventarios), artística (catálogos de las principales piezas producidas, localización actual, motivos y desarrollo de las técnicas, etc.) y etnográfica, con estudios específicos también de los procesos fisicoquímicos que se desarrollan a lo largo de la producción de las piezas.
La labor de documentación de la historia y las técnicas del damasquinado resulta imprescindible para poder garantizar su conocimiento científico y guiar las labores de transmisión de saberes a las generaciones futuras. En este sentido, se abre la posibilidad al desarrollo de varias actuaciones:
En primer lugar, y observando la naturaleza inmaterial, convendrá desarrollar instrumentos de registro que permitan recabar y conservar el patrimonio oral. En este sentido, se recomienda el diseño y desarrollo de un archivo oral del damasquinado que permita registrar, documentar y conservar los testimonios vivos relacionados con este oficio, articulado con un diseño científico con un sistema exhaustivo de registro documental.
Durante la investigación de campo también se ha podido observar la riqueza y diversidad del patrimonio material asociado al trabajo artesano. Por esta razón, es oportuno establecer un inventario de la cultura material asociada a esta artesanía, así como un registro de técnicas artesanales asociadas.
Es preciso, también, dar continuidad a la investigación desarrollada hasta ahora para trazar una línea de continuidad y profundización en el conocimiento etnográfico de los diversos apartados del oficio del damasquinador.
Por último, y no menos relevante, es preciso que la investigación aborde también estudios que permitan entender y comprender los diferentes procedimientos fisicoquímicos que utiliza el artesano para la producción de sus piezas, sin cuyo conocimiento cualquier programa formativo que se lleve a cabo quedará falto de una importante parte del conocimiento preciso para la ejecución de las piezas.
Una segunda medida consiste en incorporar los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen la protección y preservación de estos conocimientos y de los materiales y espacios, tanto muebles como inmuebles, que les son inherentes, agrupándolos en un centro específico del damasquinado.
En él debe incorporarse, igualmente toda la documentación obtenida en el estudio e investigación, así como los resultados de encuestas y trabajos de campo etnográfico, conservada convenientemente en soportes informáticos y videográficos, que permitan su correcto almacenamiento y posterior localización. Evidentemente, esta labor debe ser realizada con el respaldo de una institución especializada y partir de la redacción de un proyecto previo para el desarrollo de un centro de interpretación o museo que custodie todo este archivo documental, haciéndose necesario incluir, al menos, la documentación que pueda obrar en los archivos de la antigua Fábrica de Armas, la Escuela de Artes y Oficios, el Taller de Empleo de la Diputación Provincial, el Archivo Histórico Provincial y el Archivo Municipal de Toledo.
Este centro también debe ser el garante de la custodia, conservación y exposición de una importante muestra de aquellas piezas más relevantes producidas mediante la técnica artesana.
Es necesario, incrementar las actuaciones de difusión, divulgación y exposición del oficio y de sus principales productos.
De manera simultánea a la anterior actuación, se aconseja la producción de una exposición temporal monográfica que permita recopilar, inventariar y documentar los aspectos materiales de la cultura local de Toledo asociados con el damasquinado y ofrecerlos al gran público.
En relación con la conservación de la memoria viva de los espacios artesanos, la documentación expuesta permite intuir la importancia que tuvieron los pequeños talleres-vivienda artesanos en el desarrollo de la artesanía del damasquinado, y cómo evolucionaron los que se desarrollaron más, con traslados, primero, hacia las áreas de mayor afluencia de los turistas y, en un segundo momento, con la ampliación a talleres ya semiindustriales que se fueron estableciendo en áreas abiertas en las afueras del casco, con mejores facilidades de acceso y mejor visualización para el turista y el posible comprador. Para poder salvaguardar el recuerdo (tanto pasado como actual) de los principales de ellos, debería establecerse un plan de señalética turística que, asociando los principales damasquinadores con sus lugares de trabajo y sus principales obras, permita a los visitantes identificar los espacios más relevantes de esta actividad.
La transmisión de la cultura inmaterial tiene en los procesos de socialización uno de los mecanismos esenciales para la trasferencia de los elementos patrimoniales de naturaleza ritual. No obstante, estos procesos deben verse reforzados como programas educativos que, desde el rigor pedagógico, sean capaces de educar a las nuevas generaciones de una manera didáctica y lúdica.
Habiendo caducado, por motivos obvios, el viejo sistema gremial de aprendizaje es preciso que sea sustituido por otro acorde con los sistemas de enseñanza y criterios educativos actuales.
Se puede partir de la base de los programas formativos del Taller de Empleo de la Casa de Oficios de la Diputación Provincial en los años 90, pero debe valorarse también la formación reglada que puede proceder de la Escuela de Artes y Oficios, e, incluso, es factible pensar en una labor divulgativa a nivel escolar con la elaboración de unidades didácticas dirigidas a los diferentes centros y niveles educativos de la etapa de educación infantil y a las AMPAS y familias, y otras orientadas al desarrollo de unidades didácticas para las etapas de educación primaria y secundaria. En cualquier caso, el diseño de este material observa los criterios recogidos por la LOMLOE, asumiendo criterios curriculares establecidos por dicha ley.
Con todo ello, se entiende como medida básica la creación en la ciudad de Toledo de un museo o centro de interpretación del Damasquinado Toledano que permita, además de adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir para fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del damasquinado, exponer buena parte de la obra histórica actualmente dispersa en instituciones y entidades.
El damasquinado toledano, como elemento patrimonial, ya es una fuente, directa e indirecta, de actividad económica relevante para la localidad, pero esta faceta puede y debe ser potenciada mediante un plan de acción turística monográfico sobre él que, al menos, integre los recursos esenciales que permitan al visitante la comprensión del trabajo artesano y de sus principales productos.
No obstante, mientras se procede a su desarrollo e implantación convendría arbitrar una serie de recursos turísticos mínimos que faciliten la difusión, promoción y divulgación de este oficio, con la creación de folletos informativos, la inclusión de recorridos específicos dedicados al damasquinado en las rutas y recorridos turísticos de la ciudad
Igualmente, se hace necesario favorecer las condiciones para que el Damasquinado Toledano se mantenga vivo y se desarrolle en coordinación con la colectividad que lo elabora y le da razón de ser. Esta labor de protección debe orientarse fundamentalmente hacia la divulgación del conocimiento y la puesta en valor de todos los elementos, funciones y significados que esta manifestación cultural tiene para nuestra comunidad, favoreciendo la toma de conciencia de la población sobre su valor patrimonial, única manera de que la misma mantenga su vitalidad y de conseguir, por tanto, su continuidad. No debemos olvidar que esta manifestación no solo se alimenta en lo simbólico y tradicional, sino a través de los artesanos, sus asociaciones e iniciativas, lo que hace posible la vitalidad del Damasquinado, actuación que debe estar coordinada con los mandatos legales de fomentar e impulsar la pervivencia de esta artesanía tradicional, y de tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras mediante la defensa de las certificaciones de origen y calidad, el uso de las técnicas artesanas tradicionales y la firma nominal de los productos.
También es preciso desarrollar medidas tendentes a sensibilizar a la sociedad respecto de la importancia de la cultura tradicional y popular como elemento de la identidad cultural para que tome conciencia del valor de esta cultura y de la necesidad de conservarla dentro de su reconocimiento como actividad artesana tradicional mediante una amplia difusión de los elementos que constituyen ese patrimonio cultural en el marco de las políticas culturales.
Por esta razón, se recomienda el diseño de una campaña de comunicación integral que contemple tanto medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa, etc.) como plan estratégico de comunicación digital a través de la creación de una página Web específica y monográfica, así como la implementación de un plan específico de redes sociales.
La actual sociedad de la información se maneja fundamentalmente en códigos audiovisuales. Por este motivo convendría desarrollar un producto cinematográfico específico que facilitara el acceso y la comunicación del damasquinado toledano. Desde un punto de vista antropológico, se propone la producción de un documental etnográfico. Esta producción debe contemplarse como un recurso para la difusión nacional e internacional del oficio artesano estableciendo la participación de la producción en los principales festivales de cine etnográfico y documental de España.
Para que todas estas medidas puedan llegar a desarrollarse convenientemente y cumplir sus diferentes funciones, es preciso que exista un organismo que, en coordinación y bajo la tutela de las administraciones públicas, vele por el normal desarrollo y la pervivencia de esta manifestación cultural, así como que tutele la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras.
Ahora mismo, la Fundación Damasquinado de Toledo, organismo solicitante de la declaración, parece ser el interlocutor válido para gestionar, con el apoyo de la Junta de Comunidades y del Excmo. Ayuntamiento de Toledo como administraciones públicas y de otros organismos y entidades públicos y privados (Universidad, Escuela de Artes y Oficios, Asociación de antiguos alumnos de la Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas) el patrimonio cultural del Damasquinado de Toledo, debiendo velar para que cualquier cambio que exceda el normal desarrollo de los elementos que forman esta manifestación cultural sea comunicado a los organismos competentes en materia de patrimonio cultural para su evaluación e informe.
Por último, y no por ello menos relevante, conviene señalar la necesidad de que el damasquinado toledano actual encuentre sus lazos de relación con el eibarrés, entendiendo que en las dos localidades se mantiene una artesanía tradicional única en su género, cada una de ellas con sus peculiaridades que las diferencian, para, conjuntamente, fomentar su completo desarrollo.
Evidentemente, esta propuesta de plan de salvaguarda tiene un carácter orientativo y debe ser sometida a un estudio en profundidad que asegure su viabilidad político-administrativa, técnica, patrimonial, social y financiera.