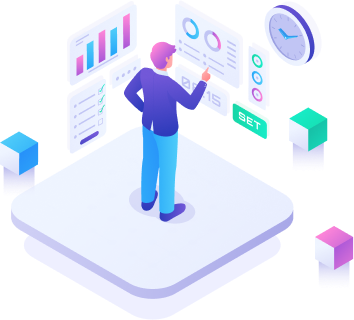El artículo 18 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, dispone, en relación al procedimiento de declaración de Bienes de Interés Cultural y de Bienes de Interés Patrimonial, que el expediente se incoará siempre de oficio mediante resolución motivada del titular de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural, por iniciativa propia, de otra Administración Pública o a petición de cualquier persona física o jurídica.
Con base en el informe emitido por los Servicios Técnicos del Área de Catalogación de Bienes Culturales de la Subdirección General de Patrimonio Histórico; de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 12, 18 y concordantes de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid; visto que la villa romana de "La Torrecilla" es un ejemplo excepcional de villa romana con un prolongado uso en el tiempo, desde el siglo III al siglo VII d. C., y que constata un modelo de asentamiento predominante en el territorio de la presencia romana en la Comunidad de Madrid; en virtud de las competencias establecidas en el artículo 5.2.b) del Decreto 264/2023, de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de diciembre de 2023),
RESUELVO
Primero
Incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Zona Arqueológica, de la villa romana de "La Torrecilla" en Perales del Río, Getafe, cuya descripción y justificación de los valores que motivan su declaración figuran en el Anexo adjunto.
Segundo
Ordenar que la presente Resolución se notifique a los interesados, a los efectos procedentes, al Ayuntamiento de Getafe, y que se solicite informe a la Real Academia de la Historia, a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Universidad Complutense de Madrid que, de conformidad con el artículo 20.3 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, de no ser emitido en el plazo de dos meses desde su petición, se entenderá en sentido favorable a la declaración.
Tercero
Abrir un período de información pública por un plazo de un mes a contar desde la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Durante el período de información pública cualquier persona física o jurídica podrá examinar el expediente previa cita, en las dependencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español (calle Arenal, número 18, 28013 de Madrid) y presentar las alegaciones que estimen oportuno.
Cuarto
Asimismo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación se deberá dar audiencia al Consejo Regional de Patrimonio Cultural.
Quinto
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, con indicación del plazo máximo para resolver.
Sexto
Ordenar que la presente Resolución se comunique al Ministerio de Cultura para su inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, y se proceda a su inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid y en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a los efectos procedentes.
En Madrid, a 6 de junio de 2024.—El Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Bartolomé González Jiménez.
ANEXO
A) Descripción del bien objeto de la declaración
1. Identificación y localización del objeto de la declaración
El bien inmueble a declarar, el yacimiento arqueológico de la villa romana de "La Torrecilla", se encuentra ubicado en la zona de Perales del Río en Getafe (Madrid), junto al camino que desde la Aldehuela conduce a Rivas-Vaciamadrid y al río Manzanares. Inserto en el Parque Regional del Sureste, el yacimiento se localiza al norte de la carretera comarcal M301, a la altura aproximada del kilómetro 6, y al sur de la Depuradora EDAR Sur.
La villa romana de "La Torrecilla" corresponde a una hacienda rural de época romana constituida por estancias residenciales y domésticas, a la que se le asocia la necrópolis conocida como "El Jardinillo", a unos 200 metros de la villa. El yacimiento se encuentra situado en la cuenca alta del Tajo, al borde de la segunda terraza del Manzanares, a unos 550 metros de altitud y a 5 metros sobre la terraza inferior del mismo curso fluvial, dominando así el lecho de inundación. Destaca también, al sur de la misma, la Marañosa, una zona abrupta en la orilla derecha del arroyo Culebro, con una altitud media de 650 metros, configurada por una vegetación boscosa, y que marca la divisoria entre el Manzanares y el Jarama.
La villa se ubica dentro de la zona arqueológica denominada "Terrazas del Manzanares" en el territorio municipal de Getafe (Comunidad de Madrid), incoada como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, por resolución de 29 de diciembre de 1989, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura.
Ocupa cuatro parcelas rústicas de uso agrario de titularidad privada:
— Polígono 10, parcela 24, referencia catastral 28065A010000240000YF.
— Polígono 10, parcela 3, referencia catastral 28065A010000030000YJ.
— Polígono 10, parcela 2, subparcela b, referencia catastral 28065A010000200000YI.
— Polígono 10, parcela 7, referencia catastral 28065A010000070000YU.
— Polígono 10, parcela 9003, referencia catastral 28065A010090030000YH.
2. Contexto histórico e historiográfico
Con el final de la II Guerra Púnica en el año 202 a. C., Roma se hace con el control absoluto del Mediterráneo occidental iniciando la conquista de nuevos territorios, como sería el caso de la Península Ibérica. Aunque el inicio de esta conquista se realizó sobre territorios cartagineses, pronto siguió su expansión, siendo en el año 19 a. C., con Augusto, cuando toda la Península Ibérica quedó bajo el control de Roma. Este complejo proceso conocido bajo el nombre de Romanización conformó, entre otros aspectos, la creación de una estructura administrativa y jurídica que permitió dar respuesta a las diferentes realidades culturales y poblacionales que se encontraron en las tierras recién conquistadas. Además de la reorganización de los viejos núcleos prerromanos y de la creación de nuevas ciudades, Roma prestó especial atención al reparto de tierras para la explotación agropecuaria, apoyándose en el establecimiento de una red de caminos y agua. En el siglo IV d. C., Roma había transformado por completo el paisaje rural hispano.
Tal y como ocurrió en otros lugares de la Península Ibérica, en la Comunidad de Madrid, circunscrita a territorio carpetano, no se ha constatado reparto de tierras, parcelarios, catastros, o cualquier régimen de propiedad o tenencia de la tierra. Jurisdiccionalmente, el territorio estaba dividido en tres centros de gestión distintos: Complutum, Mantua y Titulcia, asentándose la mayor concentración de establecimientos rurales en torno a los cauces de los ríos más importantes que se encuentran en la región.
En el territorio rural madrileño se diferencian varios modelos constructivos y centros de explotación agropecuaria, siendo el tipo más común la villa. Estas se definen como centros relacionados con la explotación de la tierra a gran escala, dentro del sistema de producción latifundista que caracterizó la economía rural romana. También se constituyeron como un lugar de retiro y descanso, así como escenarios de representación social.
En la Comunidad de Madrid se han podido documentar establecimientos rurales altoimperiales, pero la mayor parte de las villas se fechan a partir del siglo III d. C. Contaban con un número indeterminado de edificios, una parte de ellos destinados al uso doméstico (pars urbana), siendo la zona más ostentosa y lujosa, símbolo de poder y prestigio del propietario; y otra destinada a las tareas productivas y para la servidumbre (pars rustica y pars fructuaria).
La vocación agropecuaria de las villas está perfectamente constatada, identificándose la explotación de cultivos de trigo, viñedos, leguminosas y olivares, y una cabaña ganadera vacuna, ovicáprida y porcina, además del consumo de otras especies como la gallina y el ganso.
Durante la Edad Media la zona de "La Torrecilla" se mantuvo habitada. Se encuentran referencias desde el siglo XIII como un lugar vinculado al ganado y la trashumancia debido a la cercanía de la Cañada Real Galiana. La primera referencia literaria del topónimo de "La Torrecilla de Aben Crispín" aparece en un documento otorgado por Fernando III en 1239, refiriéndose a él como un abrevadero comunal. En 1453, con el topónimo de "La Torrecilla de Iván Crispín", se dicta una sentencia de Díaz Montalvo que declara pasto comunal el ejido y término del lugar, al tiempo que amojona la cañada. Este último topónimo será el que se mantenga y aparezca en el Catastro del Marqués de la Ensenada.
La villa romana fue localizada en 1979 y desde entonces hasta el año 1987 fue objeto de excavaciones sistemáticas por parte de María Ángeles Alonso, María Concepción Blasco y María Rosario Lucas, lo que permite tener un cuadro preciso de la secuencia evolutiva de la villa, características de las reformas y su cronología. En el año 2016, se reanudaron los trabajos que se centraron en completar los conocimientos sobre la extensión y potencialidad del enclave, teniendo continuidad con las excavaciones anteriores.
En 1979, se lleva a cabo la primera intervención en el enclave en la que se localizan restos de época romana que corresponden a una necrópolis de cremación a unos 700 metros al norte de la villa y con una cronología coetánea a la misma. Destaca una fosa de incineración, así como clavos de hierro, fragmentos óseos parcialmente quemados y un vaso de cerámica (Terra Sigillata Hispánica Drag. 27). A estos restos se añade un depósito votivo coronando una acumulación tumular de bloques de yeso, una imbrex (teja curva), una piedra de molino fragmentada y restos cerámicos. Se localizó también un ustrinum (quemadero destinado a la incineración del difunto) con un posible foso central rodeado por muros.
Previamente, en 1975, se descubrió la necrópolis de "El Jardinillo", a 200 metros de la villa, excavada parcialmente por María del Carmen Priego y Salvador Quero.
En la campaña de 1980, se localizó la villa romana al descubrirse uno de sus muros. Las excavaciones dirigidas por el equipo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, realizaron una evaluación superficial entorno al muro, prospección y sondeos. Para terminar, se llevó a cabo la intervención alrededor del resto de muro descubierto. Partiendo de este se localizaron otros dos muros y hasta cuatro espacios diferentes, confirmando la presencia de un edificio completo con potentes enfoscados de mortero de cal y opus signinum.
En la campaña de 1981, se amplían las zonas anteriormente excavadas, localizándose una sala de planta rectangular y cabecera absidial semicircular pavimentada con opus signinum y en cuarto de bocel. Las paredes contaban con estucos policromados de motivos geométricos combinados con motivos florales. A ambos lados de esta se abrían hasta tres estancias de planta cuadrangular. Se localizaron también evidencias de reocupaciones con muros de peor calidad situado por encima del derrumbe, y un hoyo o silo.
En 1983, los trabajos se centraron en la sala absidiada, lo que permitió conocer con precisión las fases del desplome del edificio, se recuperaron numerosos fragmentos de estucos policromados y se localizó un pequeño escalón que salvaba el desnivel de esta sala. Se documentaron el pasillo, estructuras murarias de mala calidad, así como dos hoyos de fases posteriores al complejo. Se localizaron más habitaciones en el ala oriental y muro perpendicular a las cabeceras perteneciente a una reforma, y se constató la existencia de más hoyos.
Durante la campaña de 1987 se realizaron prospecciones geoeléctricas en colaboración con el Departamento de Geología de la Universidad Complutense de Madrid. En la sala absidial se terminó de limpiar en las zonas más profundas confirmándose la existencia de un vano que ponía en comunicación con otra sala, y se excavaron hoyos. En la zona oriental se dejaron al descubierto tres estancias completas. En la zona este de la sala central se documentó un tramo de canalización realizado con material latericio bajo un pavimento de losetas cerámicas. En el ángulo sureste se levanta un muro diagonal que divide las alas meridional y oriental del pasillo, y se localizó una nueva estancia con una pila monolítica de granito.
En la campaña de 2016, los trabajos llevados a cabo por la empresa Arquex Soluciones Integrales en Patrimonio, S. L., se centraron en conocer la extensión y potencialidad del enclave. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desbroce y recuperación de perfiles, excavación de los testigos de anteriores campañas, prospección intensiva del entorno, prospección geofísica de la villa y su entorno con el objetivo de delimitar su superficie y planta, así como la realización de tres sondeos de 10 ´ 3 metros ubicados en cada uno de los lados de la villa. Como hitos de esta campaña se pude señalar la ampliación de la extensión de la villa de 1.300 m2 a 4.200 m2, así como la localización de cultura material que informa sobre la extensión del yacimiento, y señalización de otros sectores con restos arqueológicos lindantes a este. También se recuperaron nuevos restos en la necrópolis de "El Jardinillo". En la zona este se localizó una área de labor sin restos de cultura material; más al noreste se hallaron un sillar de granito y un fragmento de molino de mano; al sur de la villa donde se halla el yacimiento Arqueta Culebro, catalogado como yacimiento paleontológico, se encuentran restos de cerámica de la Edad del Bronce, posiblemente pertenecientes a Cogotas I; en todo el perímetro de la villa y necrópolis se hayan fragmentos de molino de granito y cerámica ibérica y romana, destacando fragmentos de Terra Sigillata Hispánica Drag 37.
3. Descripción del bien inmueble
3.1. Villa romana "La Torrecilla": las campañas de excavación arqueológica y las prospecciones geofísicas descritas han permitido localizar la pars urbana o zona residencial de la villa romana. Las estructuras del edificio corresponden al tipo de villa articulada en torno a un peristylum rectangular (24,75 ´ 18,25 metros), rodeado por una galería porticada o ambulacrum que centralizaría la distribución de la villa, que cuenta con un total de 1.600 a 2.000 m2 y que mide aproximadamente 45 metros este/oeste y 40 metros norte/sur. Este esquema tiende a formar un bloque compacto aglutinando alas anexas a los corredores, donde el vestibulum marca la frontera entre el exterior y el microcosmos de la casa. La villa de peristilo organizada en torno a un patio central es la más frecuente en el Mediterráneo oriental, siendo esta uno de los pocos ejemplos conservados en la región madrileña. La entrada principal se encontraría al norte, en eje con la sala absidial. Se han identificado tres reformas definidas por el color de los suelos que suponen reparaciones y modificaciones a la planta principal.
La fase I o de suelos blancos tiene la cronología más antigua y se fecha a partir del siglo III d. C., coincidiendo con su auge económico. La construcción se diseña ya desde el origen como un tipo de vivienda de corte mediterráneo en torno a un peristilo o jardín porticado simétrico. Se caracteriza por una superficie blanca, el mortero de arena y cal, que corresponde con la capa de preparación del suelo de uso. A este período le corresponden seis estancias al sur y otra al este, todas ellas abierta a un pasillo. La zona norte es rematada por un espacio absidiado hacia el interior del patio, una pequeña exedra peraltada de cabecera semicircular de 60 centímetros de altura en aparejo de mampuestos y mortero de excelente calidad.
La recuperación de algunas teselas muestra que algunos puntos, como el pasillo norte, estarían cubiertos por mosaicos. Una de las salas situada al oeste está dotada con pavimento de opus signinum muy cuidado, y al este, en otra de las salas, se documentó un "suelo a la griega", lo que hace plantearse su función como triclinium (comedor) de invierno. A este momento se asocia la necrópolis de cremación localizada a 700 metros al norte de la villa.
La fase II o de suelos rojos se denomina así por el uso de opus signinum. En esta fase, fechada en el siglo IV y V d. C., la villa mantiene el modelo original con la novedad de reforzar los nuevos muros incluyendo el basamento inicial. En este momento se amortizó la supuesta fuente absidiada y se construyó una pequeña exedra o edículo angular de muros más livianos, reutilizando en parte el basamento antiguo, alzando sobre los laterales tres columnas y dejando libre el centro. En eje y oposición se abrió otro entrante simétrico rompiendo el muro columnado de la galería sur.
La zona más noble en este momento es la sala absidiada consistente en un salón de 6 metros de ancho por 10 de profundidad, de puerta tripartita y cabecera ultracircular que obligó a romper la fachada trasera y reorganizar otros espacios. Importantes fueron también los cambios en el este por la construcción del muro que cierra el peristilo. Las improntas de sujeción de grandes contenedores o dolia en una de las salas, hace pensar que pudo cumplir la función de cella vinaria.
Destaca la localización de restos de revestimientos decorativos de las paredes, tanto estucos como losetas de yeso con relieves. La parte inferior de los muros estaba revestida con simples estucados de cal de color blanco, mientras que el resto de los alzados se ornamentaron con estucos polícromos y, en zonas muy concretas, con losetas blancas decoradas con relieves.
Se hallaron abundantes restos de estucos especialmente en el entorno de la sala absidiada que, con seguridad, ornamentaron sus paredes. Aunque menos frecuentes, se recogieron también en algunas estancias fragmentos de estucos polícromos de color verde, blanco y rojo y negro.
Se recuperó también decoración parietal realizada en losetas de yeso con decoración floral y geométrica en relieve, encontradas en la zona de tránsito al ábside donde apareció el desplome in situ de pilastras y del arco que marcaría la comunicación entre las dos áreas de la sala absidiada. A juzgar por la zona donde fueron encontrados estos revestimientos debieron adornar el arco y las pilastras sustentantes que daban acceso al ábside.
Algunos de los fragmentos recuperados presentan incisiones realizadas sobre las superficies pintadas, ya secas. Se trata de grafitos en letra cursiva, no completos, y dibujos geométricos entre los que se distingue una cadena de hexágonos oblongos de triple línea (a modo de nido de abeja).
La necrópolis de esta fase se halla en "El Jardinillo".
La fase III o de suelos negros corresponde al abandono o destrucción del viejo edificio para ocuparlo nuevamente como espacio productivo en los siglos V y VI d. C. Los niveles de ocupación se reducen al uso de ceniza en el sustrato de los pavimentos y a la construcción de muros o cierres de cierta solidez que afectan principalmente al área oriental. Se construyeron además muros mal trabados a seco superpuestos a los anteriores.
En concreto, a partir del siglo V d. C. se documenta en el edificio residencial la redistribución y compartimentación de los antiguos ámbitos dando lugar a nuevas unidades espaciales, instalando un horno y abriendo silos de almacenamiento. La zona sur del edificio se reutiliza completamente a excepción del aula de recepción que permaneció inalterada. Durante esta fase, que abarca hasta el siglo VII d. C., la villa se abandona como residencia señorial, pero no como estructura relacionada con la explotación agraria.
Las prospecciones geofísicas llevadas a cabo en el 2016, han demostrado la posibilidad de que la zona residencial tenga una extensión mayor, ya que sondeos realizados en las esquinas muestran una continuación de los muros.
Hasta el momento, "La Torrecilla" es una de las villas romanas mejor conocida a nivel científico en la Comunidad de Madrid. Se trata de una villa que cuenta con varias habitaciones que, ya sea por sus dimensiones, por la presencia de formas arquitectónicas particulares o por el cuidado en la decoración, pueden ser identificadas como aulas de representación.
Es particularmente interesante el análisis faunístico que ha permitido individualizar las especies documentadas y reconstruir un modelo económico que combina la actividad ganadera (ovejas, cabras y vacas), el cuidado de aves de corral (gallinas y gansos) y la práctica cinegética. El gran tamaño de los huesos de los gansos hace pensar que podría tratarse de ejemplares sobrealimentados con el fin de obtener hígados hipertrofiados, muy apreciados en la gastronomía romana.
3.2. Necrópolis "El Jardinillo": la Necrópolis de "El Jardinillo", situada a unos 200 metros de la villa, se descubrió en 1975. Se contabilizaron 16 tumbas con orientación dominante este-oeste y planta rectangular con ensanchamiento en la cabecera, siendo más estrechas en los pies. Se construyeron a partir de lajas de piedra caliza, tejas y ladrillos, cubiertas a su vez por lajas de caliza. Se localizaron numerosos clavos que hacen pensar en la presencia de ataúdes de madera. Los ajuares son escasos, destacando una hebilla y un broche de cinturón de placa rígida del siglo VI d. C. En las cercanías se localizaron dos monedas del siglo IV d. C., un solidus de Honorio y una patena de bronce. La importancia del enclave radica en que proporciona datos relativos a la secuencia evolutiva de la villa y la naturaleza de la ocupación en las fases más tardías, especialmente durante los siglos VI y VII d. C.
4. Enumeración de partes integrantes
Se consideran partes integrantes del bien la villa romana de "La Torrecilla" con todas las estructuras documentadas que se conservan y la necrópolis de "El Jardinillo", situada al sur de la villa. También las parcelas adyacentes en las que se han localizado materiales y/o estructuras. Asimismo, quedan incluidos en el objeto de declaración los bienes o restos de la intervención humana presentes en el yacimiento susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se encuentran en el subsuelo.
5. Enumeración de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico que constituyan parte esencial de su historia
Entre los bienes muebles localizados destacan, por ser los más numerosos, los cerámicos. Se han documentado piezas correspondientes a cerámica común y Terra Sigillata Hispánica. La cerámica común es de época tardía y se caracteriza por presentar decoración mediante incisiones onduladas y/o quebradas, frecuentes entre los siglos III y IV d. C. Son cerámicas tardías que reproducen tipos tradicionales altoimperiales: ollas, cuencos carenados o marmitas, morteros, platos y fuentes (vajilla de cocina) y jarras (cerámica de mesa). Las piezas son muy semejantes a las documentadas en la necrópolis de "El Jardinillo".
Se recuperaron escasos fragmentos de cerámicas pintadas. La tipología predominante en el Bajo Imperio cambia respecto a la época altoimperial, predominando los vasos carenados y las jarras de dimensiones medias.
La Terra Sigillata está muy bien representada en el repertorio cerámico de la villa, siendo la forma Drag. 37 tardía la más común. Presenta decoración de grandes motivos circulares concéntricos radiados con roseta en su interior y se fecha entre los siglos IV y V d. C. Además de esta forma se halló un fragmento de Terra Sigillata Clara D, fechable a partir de mediados del siglo V d. C. Por último, destacan producciones consideradas cerámicas tardorromanas tardías que imitan la Terra Sigillata y que presentan decoraciones buriladas y estampadas.
El material latericio es muy numeroso y está muy presente en superficie en la actualidad. Se distinguen tanto tejas como ladrillos cocidos y tubuli.
En las excavaciones de los años 80 se recuperaron y estudiaron piezas líticas trabajadas, algunas de períodos anteriores (paleolíticas) como núcleos, raederas o lascas retocadas, y otras de época romana como teselas o mármol trabajado.
Los metales son poco abundantes y corresponden a clavos de hierro y escorias. Destaca una fíbula de bronce de tipo Aucissa con puente de sección romboidal y decorado con líneas transversales, formando un arco de bordes casi rectos, placa de resorte cuadrangular en charnela vuelta hacia el exterior y pie recto rematado por un botón cónico. La cronología asignada por diferentes autores va desde el último tercio del siglo I a. C., que es cuando aparecen por primera vez, hasta el siglo II d. C.
Son escasos los fragmentos de vidrio documentados. Se localizó una copa Isings 109, es decir, una copa de forma alargada, cónica, con borde hacía dentro y pie estrecho anular.
Cabe destacar también la presencia de restos óseos de fauna que confirman el concepto de villae como unidad rural autárquica de producción en la que, con las debidas reservas, podría caber la posibilidad de comercializar determinados excedentes de algunas cabañas.
En las intervenciones arqueológicas realizadas en el 2016, la recuperación de materiales fue escasa, en su mayoría fueron fragmentos de cerámica común, Terra Sigillata Hispánica y Terra Sigillata Hispánica Tardía. Destaca la recuperación de una plaqueta rectangular realizada en hueso decorada con incisiones geométricas, aspas y círculos simples y concéntricos distribuidos en una cara.
En 2022, se localizó una pila de granito en la culina de la villa, posiblemente utilizada como artesa por carecer de desagüe.
En la necrópolis de "El Jardinillo" se hallaron, además de restos óseos humanos y de fauna, tres cuentas de vidrio, una hebilla, un broche de cinturón y varias monedas. Destaca un mediano bronce de la segunda mitad del siglo IV d. C. Muy cerca de las tumbas excavadas en la primera campaña de 1975, se halló una patena de bronce con forma de plato llano con borde horizontal que lleva en su base un anillo circular de bronce soldado y un solidus aureus de Honorio (395-423 d. C.).
6. Régimen urbanístico de protección adecuado
La villa romana de "La Torrecilla" cuenta con grado 2 de protección urbanística, como se recoge en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Getafe 2002, en la Ficha 20, Conjunto Catalogado "Torrecilla de Iván Crispín (Villa Romana de Torrecilla)".
Las condiciones de protección que figuren en la declaración serán de obligada observación para la entidad local y prevalecerán sobre la normativa urbanística que afecte al inmueble, debiendo ajustarse esta a la citada declaración mediante las modificaciones urbanísticas oportunas, como se recoge en el artículo 25 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
B) Valores que justifican la declaración del bien
La villa romana de "La Torrecilla" sigue un modelo de villa romana típica del Mediterráneo oriental, caracterizada por estar organizada entorno a un patio o peristilum, y destaca por ser uno de los pocos ejemplos de villa romana de esta tipología en la Comunidad de Madrid. Es interesante además porque la secuencia crono-estratigráfica indica una continuidad desde el período altoimperial hasta el período tardoantiguo, siendo un hecho poco común las villae con una perduración a lo largo de tres siglos.
"La Torrecilla" es además, hasta el momento, una de las villas mejor conocidas a nivel científico gracias al estudio integral llevado a cabo en los años 80 y publicado en una monografía en el año 2000, estudio fundamental para el conocimiento de la implantación romana, no solo en la zona sur de la región, sino en toda la Comunidad de Madrid. Es particularmente interesante el análisis faunístico realizado en la villa, individualizando las especies documentadas, y posibilitando la reconstrucción de un modelo económico que combina la actividad ganadera (ovejas, cabras y vacas), el cuidado de aves de corral (gallinas y gansos) y la práctica cinegética.
Finalmente, hay que destacar que los materiales localizados son de notable importancia, destacando los mosaicos, estucos (algunos con grafitos ilegibles), losetas de yeso con relieves y decoración floral y geométrica, cerámica (Terra Sigillata) en buen estado de conservación. Además, es uno de los pocos yacimientos donde se ha localizado nácar.
C) Delimitación del entorno afectado
1. Descripción literal
La delimitación del entorno de protección incluye las siguientes parcelas catastrales:
— Polígono 10, parcela 1, referencia catastral 28065A010000010000YX.
— Polígono 10, parcela 2, subparcela a, referencia catastral 28065A010000020000YI.
— Polígono 10, parcela 6, referencia catastral 28065A010000060000YZ. Parcialmente.
— Polígono 10, parcela 28, referencia catastral 28065A010000280000YR.
— Polígono 10, parcela 29, referencia catastral 28065A010000290000YD.
— Polígono 10, parcela 9002, referencia catastral 28065A010090020000YU. Parcialmente.
— Polígono 10, parcela 9009, referencia catastral 28065A010090090000YQ. Parcialmente.
— Polígono 31, parcela 9, referencia catastral 28065A031000090000YB.
2. Justificación del entorno de protección
La delimitación del área de protección que se propone se basa en la dispersión de material arqueológico de cronología romana en las parcelas colindantes y la continuidad de los muros que quedó constatada en los sondeos realizados en la campaña del 2016, y que hablan de la posible presencia de estructuras correspondientes a la pars rustica y pars fructuaria de la villa. En definitiva, responde a la conservación de estructuras y niveles arqueológicos que pudieran formar parte del conjunto del yacimiento.
Del mismo modo, el entorno de protección tiene como objetivo tener una especial vigilancia de cara a las intervenciones que se puedan llevar a cabo en la zona, por ejemplo, en futuras tareas de recuperación y acondicionamiento de la ribera del río Manzanares.
Asimismo, el entorno afectado por la presente declaración se fundamenta en proteger y favorecer al yacimiento en su consideración de hito cultural e histórico, velar por la adecuación de las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas a favor de su puesta en valor, evitar la alteración o pérdida de los valores ambientales y paisajísticos asociados a su percepción, así como evitar perturbar las visualizaciones del bien objeto de la declaración.
3. Descripción gráfica del entorno
En F) se adjunta plano.
D) Compatibilidad del uso con la correcta conservación del bien
Las parcelas donde se ubica el bien, así como el entorno de protección propuesto, están catalogadas como suelo rústico de uso agrario. Entre los usos permitidos estará la explotación tradicional de la tierra, mediante arado de tipo romano, pero no se permitirá el uso de vertederas de gran profundidad para no alterar los niveles arqueológicos del yacimiento.
E) Estado de conservación del bien y criterios de intervención
La intervención del año 2016, supuso la excavación de los testigos presentes de los trabajos anteriores y la realización de tres sondeos nuevos. Además, se llevó a cabo la retirada de materiales de relleno y restos que han ido desprendiéndose progresivamente desde el momento de la excavación para evitar focos de ruina.
De estas intervenciones destacan los trabajos realizados sobre uno de los mosaicos en el que, debido a su precario estado de conservación, se procedió, tras la limpieza, a su engasado para mantener la estructura durante el tiempo que esté cubierto a la espera de restauración. Tras la finalización de los trabajos, se procedió al tapado de la villa a través de la colocación de una malla de geotextil en toda la superficie del yacimiento excavado en los años 80 y en los sondeos realizados en la campaña de intervención del 2016.
Se deberán realizar labores de conservación preventiva y restauración sobre el yacimiento con revisiones periódicas a fin de detectar posibles deterioros e intentar prevenir su extensión, atendiendo principalmente al estado de la malla geotextil. Asimismo, se prestará especial atención a los problemas de humedad que sufre el yacimiento por las continuas subidas del nivel freático debido a su proximidad al curso fluvial, que afecta seriamente a la conservación de los muros por la capilaridad de la humedad y de las sales. Finalmente, se recomienda controlar los factores antrópicos (vandalismo y expolio) y los daños causados por animales.
La declaración como Bien de Interés Cultural contribuirá positivamente a la posibilidad de continuar ampliando el conocimiento sobre este bien y constituye una medida determinante para su preservación y adecuada puesta en valor.
Con independencia de las mínimas intervenciones necesarias, los futuros criterios de intervención deberán orientarse hacia la preservación de los valores del bien que motivan la declaración del yacimiento arqueológico como Bien de Interés Cultural. Las actuaciones que se realicen en el yacimiento y en su entorno deberán regirse por los criterios de intervención establecidos en el artículo 45 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. La realización de cualquier intervención u obra deberá contar con la autorización de la entidad competente, así como garantizar la conservación, consolidación, rehabilitación y mejora de los valores que motivan su declaración.
F) Plano de delimitación del bien y del entorno afectado
Se adjunta plano.
(03/9.323/24)