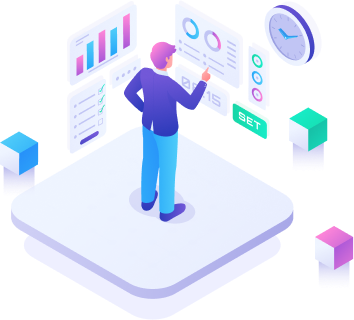El artículo 18 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, dispone, con relación al procedimiento de declaración de Bienes de Interés Cultural y de Bienes de Interés Patrimonial, que el expediente se incoará siempre de oficio mediante resolución motivada del titular de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural, por iniciativa propia, de otra Administración Pública o a petición de cualquier persona física o jurídica.
Vista la propuesta emitida por el Área de Catalogación de Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural; considerando que el Hilado Tradicional del Esparto es una técnica artesanal tradicional, vinculada con los sistemas productivos y de trabajo con la que se identifican grupos sociales en diferentes municipios de nuestra comunidad autónoma, en los que sirvió de sustento durante muchos años y que aún hoy es conservada por las comunidades portadoras; de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 12, 18 y concordantes de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, y en virtud de las competencias establecidas en el artículo 5.2.b) del Decreto 264/2023, de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de diciembre de 2023),
RESUELVO
Primero
Incoar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid el Hilado Tradicional del Esparto, de acuerdo con la descripción, definición y justificación de los valores significativos que motivan su declaración y delimitación del área territorial en que se manifiesta, que figuran en el anexo adjunto.
Segundo
Ordenar que la presente Resolución se notifique a los interesados, a los efectos procedentes, y que se solicite informe a la Real Academia de la Historia, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a la Universidad Complutense de Madrid que, de conformidad con el artículo 20.3 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, de no ser emitido en el plazo de dos meses desde su petición se entenderá en sentido favorable a la declaración.
Tercero
Abrir un período de información pública por un plazo de un mes a contar desde la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a fin de que cuantas personas físicas o jurídicas tengan interés, puedan examinar el expediente, previa cita, en las dependencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español (calle Arenal, número 18, 28013 Madrid) y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Cuarto
Asimismo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación se deberá dar audiencia al Consejo Regional de Patrimonio Cultural.
Quinto
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, con indicación del plazo máximo para resolver.
Sexto
Ordenar que la presente Resolución se comunique al Ministerio de Cultura, para su inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural y que se proceda a su inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid y en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a los efectos procedentes.
Madrid, a 4 de junio de 2024.—El Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Bartolomé González Jiménez.
ANEXO
A. Descripción del bien objeto de la declaración
A.1. Identificación del objeto de la declaración. Denominación
El bien inmaterial objeto de declaración es el Hilado Tradicional del Esparto, una técnica artesanal tradicional que consiste en el trabajo de las fibras de esparto de forma manual, o con ayuda de mecanismos manuales, para la obtención de hilos, niñuelos o filetes a partir de los cuales formar diferentes productos de cordelería que han sido usados en diferentes actividades económicas y constructivas en la región, por lo que se reconoce como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad de Madrid.
El hilado del esparto se enmarca dentro de la Cultura del Esparto, declarada Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de acuerdo con lo que se establece en el Real Decreto 295/2019, de 22 de abril. En él se considera la Cultura del Esparto como una de las manifestaciones inmateriales más importantes y representativas, por su alto valor cultural y medioambiental. Así mismo, se encuadra en uno de los ámbitos en los que se manifiesta el Patrimonio Cultural Inmaterial, según lo establece la UNESCO, concretamente en aquél que se define en el artículo 2.2.e), técnicas artesanales tradicionales, de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Por otro lado, según lo recogido en el artículo 17 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, el hilado del esparto se enmarca dentro de las siguientes categorías de los bienes culturales inmateriales, que se interrelacionan entre sí: "técnicas artesanales tradicionales" y "tradiciones y expresiones orales", al haberse desarrollado un vocabulario específico y reflejarse localmente en manifestaciones folclóricas, como la jota.
A.2. Delimitación del área territorial en la que se manifiesta el hecho cultural. Localización
Si bien durante muchos años era una actividad productiva desarrollada fundamentalmente en la Comarca de las Vegas, al sureste de la Comunidad de Madrid, en una zona semiárida colmada de atochares y albardinales, en la actualidad sigue manifestándose principalmente en los municipios de Colmenar de Oreja y Villarejo de Salvanés.
A.3. Introducción histórica
Desde que el hombre descubrió la posibilidad de fabricar cables sólidos utilizando pelos o fibras vegetales, paralelizándolos y retorciéndolos a mano, en forma de haces, ha empleado estos materiales para dar respuesta a sus necesidades más inmediatas, como el vestido, el calzado o el almacenamiento, la construcción y el transporte. Existen evidencias arqueológicas al respecto desde el Neolítico, cuando se introdujeron el huso y la tornera, facilitando la creación de los hilos; así se formaban las madejas de lana y se producían las cuerdas de cáñamo, lino o esparto. A la espectacularidad de materiales de esparto como los hallados en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, en Granada, se suman otros que ayudan a identificar las cuerdas o productos del esparto como algo cotidiano en las sociedades que poblaban la Comunidad de Madrid desde época calcolítica, habiéndose identificado cerámicas con improntas de esparto hilado en yacimientos como El Ventorro (Villaverde Bajo) o Las Salinas de Espartinas (Ciempozuelos), de la Edad del Bronce.
El uso del esparto hilado ha sido algo constante a lo largo de la historia, pero en la Comunidad de Madrid hemos de señalar que la explotación del esparto destaca entre las poblaciones del sudeste madrileño y proviene de una antigua tradición que aprovecha la abundancia de plantas productoras de esta fibra vegetal en los cerros del entorno. Las referencias sobre la industria de sogas de esparto en nuestra región son explícitas a partir del siglo XVIII. Las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada nos hablan de sogueros de esparto en Colmenar de Oreja, Estremera, Valdaracete o Villarejo de Salvanés. Las Memorias Políticas y Económicas de Eugenio Larruga (1787) señalan la existencia del gremio de esparteros-estereros de Madrid, que hacía sogas y ataderos; en Brea de Tajo hacían sogas; en Fuentidueña, maromas y sogas carreteras y novilleras; en Villarejo de Salvanés, sobrecargas, maromillas y cuerdas. La Encyclopedia Metódica de 1770 describe la manera manual de hilar los espartos, que no difiere mucho de aquella que siguen manteniendo en la actualidad algunos miembros de las comunidades portadoras contemporáneas; la diferencia estriba en los mecanismos usados en la preparación de las fibras: no se contaba entonces con molinos adecuados para machacar el esparto, utilizándose para ello un mazo de dos pies de largo, apoyado en cualquier piedra lisa adecuada para recibir el golpe, así se producían hebras gruesas y cortas de esparto, aptas sólo para fabricar hilos dobles. El gremio contaba entonces con "veintitrés maestros, siete viudas con tienda, treinta oficiales y ocho aprendices" y tenía la sede de su hermandad en la Iglesia de Nuestra Señora de Atocha.
En el siglo XIX, el "Boletín Oficial de la Provincia de Madrid" de 1833 promueve el fomento de la industria del esparto y el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz (1854-1850), menciona ya la existencia de una fábrica de esparto en Colmenar de Oreja y otras en Vadaracete, Fuentidueña, Estremera y Villarejo de Salvanés.
Ya en el siglo XX, en 1907 el Ministerio de Fomento menciona la existencia en Madrid de 31 esparterías, once de ellas en la capital, además de varias fábricas en Colmenar de Oreja, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés. Pero, sin duda, resulta de especial interés para el desarrollo de esta industria la creación del llamado "Servicio del Esparto" (1948-1959) que tuteló todas las actividades mercantiles en torno a la explotación y la transformación del esparto, significando un auténtico y beneficioso revulsivo para el sector: prohibió la venta de materia prima sin su autorización, promovió actuaciones para la mejora de la producción, recopiló información e impulsó programas de mejoras del sector, además de publicar tres volúmenes relativos a esta industria de cuya lectura se desprende que en la provincia de Madrid existían 10 pozas para enriar el esparto, 22 bandas de mazos para machacarlo, 15 peines de restrillado y 20 ruedas para hilarlo, destinándose más de 95 toneladas de esparto para esta industria en nuestra región entre 1951-1952.
En 1948 se publicó en varios números del "Boletín Oficial del Estado" el Reglamento Nacional de Trabajo para el Sector Manual del Esparto de la Industria Textil. En él se definían los trabajos que implicaba esta industria (recogida, cocido, majado, rastrillado, hilado, corchado y empacado) y se clasificaba al personal implicado (directores, encargados, oficiales, ayudantes, aprendices y peones) y al personal auxiliar (mecánicos, carpinteros, conductores mecánicos, conductores y carreteros), estableciéndose la exigencia de unas condiciones laborables saludables.
A finales de la década de los 50 la reactivación del mercado internacional de las fibras naturales, los cambios en los modos de vida tradicionales, la mecanización del trabajo del campo, la modernización de la edificación y la generalización del uso de las fibras sintéticas provocaron el hundimiento paulatino y generalizado de la industria manufacturera espartera y el cierre de las factorías madrileñas.
Así, desde la década de los 80, el hilado tradicional del esparto sólo se practica en Madrid de forma residual. Las comunidades portadoras, formadas por gentes en su mayoría ancianas, ejercen diversas actividades centradas en la conmemoración del oficio: se imparten clases, se organizan exposiciones, se celebran demostraciones y se comparten conocimientos, con el fin último de patrimonializar este bien del patrimonio inmaterial.
A.4. Descripción y tipología de la manifestación
El hilado del esparto es una manifestación cultural que se enmarca dentro de la artesanía tradicional e implica el aprovechamiento de las materias primas que ofrece el entorno natural, para la producción de bienes con los que resolver las necesidades materiales básicas. Para ello, las técnicas artesanales se desarrollan de acuerdo con las características y propiedades que ofrecen los productos naturales de los que se valen. La fibra de esparto se extrae de dos plantas diferentes: la atocha (esparto fino) y el albardín (esparto basto); el área del sureste de la Comunidad de Madrid, en la que más se ha desarrollado y donde se conserva esta técnica tradicional, es una zona esteparia semiárida, rica en atochares y albardines, en la que se puede recolectar fácilmente la materia prima.
De acuerdo con la demanda y la capacidad de producción, el hilado tradicional del esparto se desarrolla de forma únicamente manual o con la ayuda de mecanismos de fuerza manual.
Hilado manual artesanal:
El arte manual del hilado del esparto comienza con la preparación de la fibra. Para ello, tras su recolección, se debe machacar con una maza el manojo de esparto, golpeándolo sobre una lancha de piedra.
Tras esto, se humedece un poco el manojo y se coloca debajo del brazo, se extraen algunas fibras, se paralelizan y se doblan por la mitad en la palma de la misma mano; a continuación, se empiezan a torcer las dos vetas resultantes, una sobre otra, frotándolas con la palma de la otra mano. Repitiendo el movimiento, se van enroscando juntas las dos vetas, guiándolas con los dedos pulgares, entre la base de las palmas. Cuando falta fibra en una veta, se le van añadiendo nuevas hojas, tal cual, sin nudo. El cordón que se va formando recibe el nombre de niñuelo; según el niñuelo va aumentando de longitud, se tensa, sujetándolo, primero entre las piernas, luego con un pie y, después, atándolo a una aldaba, una reja, o cualquier otro tipo de enganche.
Poniendo más o menos fibra en cada veta se obtienen niñuelos de distintos grosores; pueden ser de una, dos, o tres hojas por veta (siendo estos últimos los más corrientes). Para evitar dañarse las manos con el frotado continuado, incluso su sangrado, se utiliza una badana de protección, metida en el dedo anular y atada a la muñeca.
La práctica de esta técnica manual, antaño muy extendida en la península y que se ejercía de forma complementaria a otras actividades económicas, ha desaparecido casi por completo entre las restantes comunidades esparteras españolas.
Hilado manual industrial:
El arte semimanual de hilar el esparto, su técnica más evolucionada, es fruto de la especialización en las distintas etapas de producción necesarias para obtener el hilado deseado. Etapas previas al hilado son la recolección del esparto, su cocción en pozas de agua durante un mes, secado, machacado con mazos y rastrillado con peines de púas. La hoy desaparecida técnica del hilado empleando esparto crudo obviaba las etapas de cocido, picado y rastrillado.
Una vez rastrillado y horas antes de hilarlo, el esparto se humedece para ablandarlo; para el hilado manual industrial se utiliza una rueda de hilar, que acciona un operario o menador, mientras otros dos se ocupan de las fibras.
Los hiladores se colocan el esparto rastrillado sobre el pecho, sosteniéndolo con un arnés de cuerda a modo de tirantes. Formando entre los dedos el inicio de un hilo, lo enganchan a una de las garruchas de la rueda, y dan orden al menador de girarla. Caminando de espaldas, van sacando fibra poco a poco con la mano izquierda soltando la hebra con la derecha, a la vez que modula su grosor con la ayuda de una badana de cuero o un paño grueso alquitranado. A medida que van reculando, los hiladores van apoyando el hilo en unas T de madera llamados alzas, para que quede limpio, evitando que se arrastre por el suelo. Van retrocediendo las fibras así hasta llegar al final de la "carrera", que mide generalmente unos 46 metros (55 varas). Se denomina "filástica al hilo obtenido".
A continuación, para obtener un filete, se han de corchar juntas las dos filásticas obtenidas, recorriendo el camino inverso hacía la rueda. Para ello, uno de los hiladores empalma su filástica con la de su compañero y las tensa ligeramente. El segundo aprovecha la maniobra para engancharle un ferrete y, seguidamente, el primero inserta las dos filásticas en las canaletas de una gabia. Se da entonces la orden al menador de hacer girar la rueda. A medida que van torciéndose cada filástica, el primer hilador desliza la gabia hacia la rueda, enroscando así las dos filásticas juntas. Una vez corchadas por entero, saca la gabia y suelta el filete obtenido. Para acabar, lo inmoviliza, lo bruñe con un trozo de soga, y lo desata.
A.5. Productos
Además de los filetes y niñuelos, son productos resultantes del hilado tradicional del esparto sogas, maromas y estropajos.
Sogas y maromas:
Independientemente del modo con el que se hilan, sea filete o sea niñuelo, los productos del hilado se han de almacenar o bien para venderse tal cual, o bien para volver a corcharlos de nuevo para fabricar sogas o maromas.
Tradicionalmente, se almacenan dándoles 9 vueltas entre el pie y la pierna, formando una madeja. Facultativamente, para igualar las medidas, se puede utilizar un madejero, también llamado ordeón o aspa.
En caso de necesitar elaborar sogas, se corchan de nuevo. Para ello, el maestro cordelero sujeta 2, 3 o 4 filetes (o niñuelos) a los ganchos de un torno de corchar, los extiende paralelamente sobre varias alzas y los tensa ligeramente atándoles a un ferrete que un auxiliar se sujeta al cinturón. Junto al ferrete, inserta los filetes en las canaletas de una gabia y da la orden al menador de hacer girar el torno. A medida que van torciéndose cada filete, el maestro consigue enroscarlos en forma de soga deslizando la gabia hacia el torno. De esta manera, se pueden producir sogas de 2, 3 o 4 filetes e, incluso, de 2, 3 o 4 piolas (siendo la piola un hilado realizado con 3 o 4 filásticas).
En caso de necesitar elaborar maromas, se vuelven a corchar 2, 3 o 4 sogas juntas, del mismo modo.
El trabajo finaliza enmadejando las sogas por paquetes, o embobinando a torno las maromas.
Estropajos:
Aparte de producir esparto listo para el hilado, la operación de rastrillado también genera considerables cantidades de desperdicios de fibras llamados genéricamente borla, aunque localmente se les conocen con el nombre de hachos. Esta fibra se puede reutilizar fabricando estropajos.
Para ello se utiliza un cajón de madera del ancho correspondiente a la altura de los estropajos. Sencillamente, se humedece la borla y se coloca la cantidad deseada en dicho cajón. Se enrolla, se coloca una etiqueta, se le echa pegamento y se termina de enroscar. Para mejorar el aspecto de la fibra, algunas personas la blanquean en una cámara hermética sometiéndola a emanaciones de azufre.
A.6. Lugares e instalaciones
Producto de sus investigaciones en materia de arqueología industrial y memoria del trabajo, Paloma Candela escribía en 2002 que "frecuentemente, la práctica del hilado se realizaba, también, por las calles del pueblo, participando en el proceso familiares y vecinos. Los testimonios orales recogidos coinciden en que era muy habitual ver como los niños y las mujeres ayudaban como pinches en el hilado callejero y, cómo, en otros casos, solían intervenir, como meros espectadores animando el esfuerzo de la jornada con sus cantos y distracciones populares inspiradas, precisamente, en la tradición de esta práctica artesanal". Así, en Villarejo de Salvanés, se hilaba en las calles del barrio de las Huertas donde, en el Callejón de las Recas, una lancha pública estaba puesta a disposición de todo el vecindario que necesitase machacar su esparto. En Colmenar de Oreja, las vecinas hilaban en el barrio de la Espartería, principalmente en las calles del Barrio Descaderado; allí aún queda en pie una lancha de machacar en la puerta del número 8 de la calle Trascasa.
Con respecto a las fábricas en sí y producto de sus investigaciones sobre la topografía médica de Villarejo de Salvanés, Francisco Cabrero escribía en 1959 que allí "existen cinco grandes fábricas y muchísimas más pequeñas, que podemos llamar familiares, (...). Las cinco grandes fábricas responden a un tipo general de construcción que, si bien es de aspecto un poco primitivo, reúne una serie de condiciones higiénicas que dan la sensación de haber sido proyectadas por un higienista. Cualquiera de estas fábricas consta de una gran nave rectangular, con techo a gran altura y provista a todo lo largo de las paredes de amplios ventanales, unos que dan a la calle y otros a un amplio patio o corraliza, estando estos últimos, por regla general, sin ventanas. En la nave central está instalada la mayoría de la maquinaria, (...)".
Varias de las personas entrevistadas en Villarejo de Salvanés durante los trabajos que han dado razón a la incoación de este expediente, utiliza la palabra cobijo para referirse al cobertizo, generalmente cubierto de cañas, donde se hilaba; solía medir unos 3 o 4 metros de ancho por 30 o 40 metros de longitud y albergaba en un extremo una rueda de hilar, disponiendo de varias astas a lo largo de la carrera.
En 2013, Luis Andrés Domingo levantó un plano callejero mostrando la localización de 13 de las principales fábricas de hilado de esparto que se asentaban en Villarejo de Salvanés a mediados del siglo XX.
Durante los trabajos de campo que fueron objeto de la investigación llevada a cabo en 2023, se han podido localizar los restos en ruina de la fábrica que se asentaba en Chinchón, en el Callejón de Don Ramón.
Formando parte de este patrimonio, también se han de citar las diversas pozas que se utilizaban para cocer el esparto. Se han localizado tres conjuntos en estado de completo abandono: en Villarejo de Salvanés, las Pozas del Valle San Pedro y las de la Fuente del Dornajo; en Chinchón, las del Arroyo de Valdezarza.
Por último, es importante referirse aquí a la última espartería tradicional que aún comercializa hilados de esparto: la espartería Juan Sánchez, sita en el número 3 de la calle del Mediodía Grande, en Madrid. Buena parte de su mercancía llegaba antaño a través de los descargaderos de la Plaza de los Carros y del cercano Mercado de la Cebada.
La propia toponimia remite a la calle Esparteros en la capital, a la calle de las Esparteras en Paracuellos del Jarama, a la plaza del Esparto en Valdemoro, y a las calles del Esparto y de Batanes en Villarejo de Salvanés.
A.7. Materias primas, herramientas y maquinarias
Las materias primas utilizadas en el arte de hilar son el esparto de albardín (Lygeum spartum), que se utilizaba sobre todo para hilar entre palmas en Colmenar de Oreja, y el esparto de atocha (Stipa tenacissima), el más demandado por los hiladores de la industria manual.
En el contexto del hilado manual artesanal se encuentran las herramientas más rudimentarias: mazas, lanchas de machacar, aspas (también llamadas localmente "ordeones") y otros utensilios como los cajones de fabricar estropajos.
En el contexto del hilado manual industrial se encuentran ingenios más sofisticados: rastrillos de púas, bandas de mazos, ruedas de hilar, tornos de corchar y tornos de embobinar, así como dispositivos más simples como astas, ferretes o gabias. Con el afán de mejorar las operaciones en las que se utilizaban, entre las décadas de 1960 y 1970 se sustituyeron los rastrillos por bombos, las bandas de mazos por laminadoras, y las ruedas de hilar por máquinas hiladoras motorizadas.
Se asocian a este bien del patrimonio inmaterial diversos útiles y herramientas, que quedan descritos en la documentación que conforma este expediente. Ejemplos de algunos de ellos se conservan en varios de los Museos de la Comunidad de Madrid.
A.8. Participantes, comunidades y grupos sociales asociados
En los pueblos dedicados a esta labor, eran las mujeres quienes se especializaron en el hilado manual del esparto, ocupándose de todas las actividades que ello conlleva: cosecha y preparación del esparto, hilado y venta. El hilado del esparto se convertía así en la principal base de sustento para ellas, mientras que los hombres complementaban con el hilado su trabajo como jornaleros o temporeros. Cuando la demanda aumentó y se abrieron fábricas de hilado industrial, el esparto se convirtió en el principal medio de vida de hombres y mujeres, que se repartían las diferentes operaciones.
El aprendizaje del hilado entre palmas se realizaba antaño durante la niñez, en compañía de los miembros de la familia, inicialmente ayudando y observando la manera de hacer las cosas y, después, muy pronto, realizando el machaque y el hilado como un adulto más. En el contexto del hilado manual industrial, el aprendizaje se hacía sobre la marcha, a base de experiencia; en este caso también se empezaba de niño a trabajar.
Actualmente, las comunidades y grupos sociales madrileños directamente relacionados con la conservación y transmisión de los conocimientos inherentes al hilado del esparto son muy pocos: una docena de ex hiladores y trabajadoras afines a la industria manual en Villarejo de Salvanés, media docena de ex hiladoras vinculadas con el barrio de la Espartería en Colmenar de Oreja, y Juan Antonio Sánchez, que sigue comercializando cordelería de esparto en la espartería que fundó en 1927 su abuelo en Madrid.
Sin embargo, el protagonismo de este elemento patrimonial ha sido tal que los grupos sociales que se vinculan con él no se limitan a los últimos portadores de conocimientos que sepan hilar, sino que abarca a amplios sectores de la población local que sienten que el hilado del esparto ha sido para ellos una importante y muy representativa fuente de riqueza y que, a pesar de que este medio de vida ya pertenece al pasado, les sigue representando. Su enraizamiento en estos grupos es tal que ha traspasado al folclore tradicional, conservándose varias jotas referidas al esparto y los esparteros.
B. Justificación de los valores que lo hacen merecedor de su declaración como Bien de Interés Cultural
B.1. Justificación social y cultural
Diversos segmentos de la población de las localidades de Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja consideran el hilado tradicional del esparto como parte de la idiosincrasia de sus pueblos, de los que fue uno de los principales modos de subsistencia. El hilado tradicional del esparto, manual o industrial, congregó a la población de estos municipios en torno suyo y reforzó su identidad de pertenencia, por medio del trabajo común con las materias primas que ofrecía su propia tierra.
Es esta identidad de grupo la que pretende reforzarse con la protección de la técnica artesanal del hilado del esparto. Su puesta en valor ayuda a reforzar vínculos entre los artesanos de la misma generación que aún conservan la técnica, pero también de una forma trasversal, facilita la interacción entre generaciones, reforzando el sentimiento de comunidad y pertenencia entre los más jóvenes.
Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, el hilado del esparto ha derivado en el establecimiento de interesantes e inevitables vínculos entre recolectores y materias primas: hoy los hiladores artesanales saben que cuidar de las plantas significa una producción de espartos de mejor calidad, lo que redunda en beneficio de la biodiversidad.
Desde una perspectiva de género, la puesta en valor de esta técnica artesanal redunda en la consideración y el reconocimiento del papel de la mujer en la economía local, pues eran ellas las principales productoras de niñuelos de forma manual, participando además en la industria del hilado del esparto.
Estas circunstancias sociales tienen su reflejo en la cultura de la Comarca de las Vegas madrileña, trascendiendo a otras manifestaciones como la toponimia, la jerga profesional o el cancionero popular.
El hilado tradicional del esparto forma parte de "La cultura del esparto", declarada Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 295/2019, de 22 de abril. A pesar de ello, teniendo en cuenta que hoy en día es una actividad poco demandada y económicamente inviable, la técnica tradicional del hilado del esparto está en riesgo de desaparición, conservándose, a nivel nacional, únicamente en la Comunidad de Madrid y en la localidad navarra de Sesma. Esta circunstancia hace necesario que se implementen las medidas necesarias para su salvaguardia.
B.2. Riesgos y medidas de salvaguarda
El hilado del esparto ha representado el principal sostén socioeconómico de una parte significativa de la población madrileña hasta la década de 1960, cuando la mecanización de las labores agrícolas y la posición preponderante en el mercado de los materiales sintéticos provocaron su abandono. Poco a poco desaparecieron las fábricas, los ingenios, el equipamiento y la práctica totalidad de las herramientas que hiladores y esparteras utilizaban.
Medio siglo después, perdida gran parte de la cultura material asociada a esta labor, tan solo quedan de la misma sus manifestaciones más intangibles, difuminándose gradualmente en el inconsciente colectivo el recuerdo de su práctica y del uso que se daba a sus productos más destacados. De no existir un reducido grupo de ex hiladores e hiladoras empeñados en hacerlo revivir, incluso los conocimientos y la práctica hubieran caído ya en el más profundo olvido; sus recuerdos aluden a un valioso patrimonio pacientemente transmitido de generación en generación que, imbricado en las formas de vida del mundo rural, remite directamente a la biografía individual y a la memoria colectiva de una parte representativa de la sociedad madrileña, erigiéndose en uno de sus más valiosos legados identitarios.
Sin embargo, estos conocimientos se encuentran amenazados ante la falta objetiva de relevo generacional y la falta de rendimiento económico.
Por ello, es necesario establecer una serie de medidas que garanticen la salvaguardia de esta técnica tradicional y favorezcan la trasmisión de su práctica como una disciplina artesanal madrileña que, a pesar de los avatares del tiempo, aún se conserva.
Las comunidades portadoras, en colaboración con agentes locales e instituciones, vienen desarrollando actividades dirigidas a la salvaguardia de esta técnica artesanal. Se trata fundamentalmente de demostraciones en vivo en diferentes ferias y con motivo de recreaciones históricas, así como acciones de documentación y difusión mediante publicaciones y exposiciones de temática espartera.
Esta labor de los grupos locales podría verse apoyada por la programación, en museos de la Comunidad de Madrid, de actividades y exposiciones temáticas sobre el hilado del esparto, el reconocimiento y cuidado de las materias primas y los usos a los que se destinaban sus productos, con exhibiciones en vivo, que permitieran ampliar el reconocimiento público de este bien del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid.
Por todo lo expuesto, se puede concluir que en Hilado Tradicional del Esparto reúne valores de interés relevantes para su declaración como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid.
(03/9.320/24)