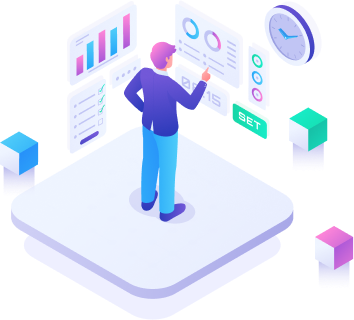Cabildo Insular de La Palma - Administración Local (BOC nº 2023-190)
ANUNCIO de 15 de septiembre de 2023, relativo a la publicación de los anexos complementarios al Decreto de inicio del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de bien inmueble como "Conjunto Histórico de la Antigua Hacienda y Llano de Argual", sito en el término municipal de Los Llanos de Aridane.
Con fecha 11 de septiembre de 2023, el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma ha dictado el Decreto n.º 2023/8368, el cual es complementario del Decreto n.º 2023/4925, de fecha 19 de mayo de 2023, para la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de bien inmueble como "Conjunto Histórico de la Antigua Hacienda y Llano de Argual", sito en los Llanos de Aridane, a través del cual se resolvió:
"Primero.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el texto íntegro de los anexos para la incoación del expediente de declaración del Bien de Interés Cultural con la categoría de bien inmueble como "Conjunto Histórico de la antigua Hacienda y Llano de Argual", en el municipio de los Llanos de Aridane, de cuyo tenor se desprende:
ANEXO I
MEMORIA DESCRIPTIVA
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
CATEGORÍA: Conjunto Histórico.
EN FAVOR DE: La Antigua Hacienda y Llano de Argual.
LOCALIZACIÓN: Argual (término municipal de Los Llanos de Aridane).
ÁMBITO: La Palma.
1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL BIEN OBJETO DE DECLARACIÓN.
La Antigua Hacienda y plaza señorial de Argual y su entorno conforman una agrupación de elementos urbanos y edificaciones que, por su interés histórico, arquitectónico, artístico, cultural, arqueológico, etnográfico y paisajístico, son portadores de relevantes valores patrimoniales cuya tutela incumbe con toda evidencia al interés público regional, lo que justifica la pertinencia de la intervención de la Dirección General del Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para la adecuada protección de los referidos valores. El espacio vinculado a la antigua hacienda y llano o plaza de Argual contiene una agrupación de bienes inmuebles condicionada por una estructura física representativa de la comunidad humana insular, por ser un testimonio único e irrepetible de su cultura, y por constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Concurren, por tanto, las circunstancias para su declaración como Conjunto Histórico, amén de otras categorías establecidas también por la propia Ley del Patrimonio Cultural de Canarias (Ley 11/2019, de 23 de abril, artículo 25), como la de: d) Sitio histórico; f) Sitio etnográfico; y g) Paisaje cultural.
La delimitación concreta del ámbito de protección que se propone para el Conjunto Histórico de la Antigua Hacienda y Llano de Argual se ha intentado ajustar a la configuración histórica del enclave, cuyo núcleo central se encuentra en la plaza del mismo nombre, en torno a la cual se levanta el conjunto de inmuebles objeto de protección. Su perímetro acogería un total de una veintena de edificaciones e hitos de relevante valor patrimonial, de diferentes usos y tipologías arquitectónicas (véase anexo gráfico). Para trazar sus límites, se han tomado como referencias los elementos patrimoniales situados en sus extremos oriental (acequia y acueducto de Argual) y occidental (ermita de San Pedro). Por el lado del Este, el ámbito se protección propuesto se iniciaría en la vivienda tradicional (de una sola planta y cubierta de teja), con el araucaria de gran porte existente dentro de esa propiedad, situada por encima del acueducto y junto a la antigua acequia grande de Argual, en la rotonda en la que confluyen la carretera LP-2 con la vía de circunvalación de Los Llanos de Aridane LP-21. Descendiendo por el lado sur del acueducto, el área de protección incluiría los jardines de "El Retiro" y la huerta arbolada de la casa Sotomayor y parte de la finca inscrita o registrada bajo el nombre de "Los Llanos de Argual" y "Las Huertas", predio colindante por el oeste con el llano o plaza de Argual, y con las construcciones lúdicas (gruta artificial o casa de baños) o agropecuarias ubicadas dentro de sus superficies.
Por el norte, el límite del conjunto vendría definido por la carretera general LP-2, pero integrando dentro de su perímetro el espacio localizado frente a la vía de entrada a la plaza o Llano de Argual, entre la rotonda en la que se unen la carretera general LP-2 con la LP-1 y el barranco Hondo, teniendo en cuenta el interés arqueológico de esta zona como el área que ocupó el conjunto de edificaciones del antiguo ingenio, cuyos vestigios fueron arrasados por las obras de la carretera general desde la década de 1980. Por el sur, la línea discurriría desde el ángulo sureste de la parcela que ocupó la antigua casa principal de la hacienda, destruida por un incendio en 1961, siguiendo en dirección oeste en paralelo a los muros traseros de las casas señoriales de Vélez de Ontanilla y Massieu Vandale, hoy propiedad del Cabildo Insular de La Palma, incluyendo sus antiguas casas de purgar y huertas muradas. Desde allí continuaría por el llano o plaza de San Pedro hasta alcanzar la ermita del mismo título, englobando el muro de mampostería de su lado norte y la vivienda terrera tradicional situada frente a ella, en la intersección con la carretera general LP-2. Por esta última, proseguiría su trazado hasta cerrar el perímetro en la rotonda ubicada frente a la entrada de la plaza. Fuera de este ámbito, hacia el sur, se propone la protección, por las singulares características que concurren en él, del antiguo acueducto de madera y mampostería que cruza sobre el barranco de Tenisca.
VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN.
A pesar de ser uno de los exponentes más originales y singulares de la historia, la cultura y la arquitectura tradicional canaria, ninguna administración ha mostrado interés por proteger o declarar la antigua hacienda de Argual y su plaza señorial como Bien de Interés Cultural. Las obras de ampliación de la carretera general y la rotonda que conecta la LP-2 con la LP-1, construida frente a la entrada principal de su plaza señorial, arrasó con los edificios que quedaban en pie del antiguo ingenio, una destrucción que se ha visto agravada con los movimientos de tierra que se han llevado a cabo en la zona, de particular interés arqueológico.
En el pasado reciente, también se han llevado a cabo actuaciones que han puesto en peligro la conservación y adecuada restauración de los monumentos más representativos del conjunto, como sucedió con la casa del vínculo segundo de Massieu Vandale. "Restaurada" por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en 1994, se le añadieron elementos absolutamente nuevos e inventados que tratan de pasar por originales y que introducen falsos históricos que contravienen los criterios establecidos para una intervención de esta naturaleza y que contribuyen a distorsionar la comprensión del monumento (Pérez Morera, 2013: 247-249; y 2020: 285). Es el caso de la desproporcionada portada almenada, blasonada con el escudo de la corporación insular, situada a un lado de la fachada; o de la galería o pasillo aéreo que une la casa de vivienda con la de purgar situada al fondo, que carecer de justificación histórica. Por contra, se suprimieron otros de especial valor arquitectónico y cultural, como el singular torreón-mirador de azotea que existía sobre la caja de la escalera que, como el de la vecina casa de Sotomayor Massieu, constituía una última reminiscencia del viejo modelo medieval de casa-torre característico de los ingenios azucareros, así como un hito vertical que señalaba el simbólico dominio señorial sobre la plaza y los alrededores de la hacienda. Para justificar esta deplorable actuación, se construyó en su lugar, sobre la escalera, una cubierta cupuliforme en un falso y ridículo estilo mudéjar. Asimismo, desapareció sin dejar rastro la original letrina colgante, sobre jabalcones, a la que se accedía a través de un estrecho balconcillo desde el fondo de la galería de la planta principal. Son también de lamentar los "jardines" que rodean la edificación. Algunas fotografías tomadas antes de la intervención permiten, por fortuna, conocer el aspecto y la disposición primitiva de la edificación y la distorsión a la que fue sometida. La vecina casa Vélez de Ontanilla también ha sido rehabilitada y restaurada recientemente sin que se sepa se haya hecho ningún estudio histórico que oriente tal intervención para evitar poner en peligro los valores que representa y que pueda correr así la misma suerte, dejando por el camino parte de su esencia y de sus elementos más originales (Pérez Morera, 2020: 290).
2. VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES.
Representativo de la estructura socioeconómica dominante en La Palma durante el Antiguo Régimen y de la peculiar división de la tierra y del agua que constituían las haciendas de Argual y Tazacorte, el Llano de Argual es uno de los espacios más singulares, valiosos y originales del patrimonio histórico y cultural canario. En esta excepcional plaza pentagonal, que busca remarcar su carácter dominante y representativo, se alzan todavía las casonas erigidas por las distintas familias poseedoras de alguno o algunos de los diez décimos de cañas en los que se dividía el heredamiento: Sotomayor, sucesora de la rama primogénita de Massieu Vandale, señores de Lilloot y Zuitland, en Flandes; Massieu y Monteverde; Vélez de Ontanilla; y Poggio Monteverde; todas ellas herederas del caballero flamenco Pablo Vandale (Pérez Morera, 1994: 33). Aisladamente consideradas, cada una de ellas posee los suficientes valores históricos, arquitectónicos y culturales que justificarían su declaración específica como bien de interés cultural en la categoría de monumento.
La hacienda de Argual representa además un patrimonio compartido con otras regiones y países del mundo, formando parte de un paisaje cultural que le confiere una excepcional importancia dentro del proceso de transferencias históricas y culturales entre la Península Ibérica y América. Constituye así un temprano y excepcional vestigio de un tipo de sistema productivo feudal-mercantilista, basado en la mano de obra esclava. Característico de la expansión atlántica, este modelo espacial, industrial y arquitectónico azucarero, fue ensayado primero en Canarias y más tarde trasplantado desde el archipiélago al Nuevo Mundo, antecedente de las grandes plantaciones americanas de los siglos siguientes, españolas, inglesas, francesas u holandesas. Desde el siglo XVI, los heredamientos de Tazacorte y Argual, o las llamadas haciendas de Abajo y de Arriba, se convirtieron en las explotaciones más ricas y codiciadas de La Palma, que reportaron a sus propietarios fabulosas ganancias. A cambio del azúcar producido en sus ingenios, la isla recibió como contrapartida artística de los afamados talleres nórdicos, y especialmente de Amberes, centro mundial del comercio del azúcar, retablos pintados, devotas esculturas y exquisitas manufacturas, cuya notable relevancia ha merecido el reconocimiento internacional por su especial valor. Cuatro son los puntos en los que cabe resumir los principales valores históricos y culturales que justifican la declaración de la antigua hacienda de Argual como bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico.
La hacienda de Argual constituye la singular plasmación arquitectónica y espacial de un sistema de producción con rasgos semifeudales vinculado al gran comercio internacional y a la explotación lucrativa del azúcar, basado en la mano de obra esclava y en el trabajo del personal cualificado y especializado en la tecnología azucarera de origen portugués. En manos exclusivamente de la oligarquía dominante de origen flamenco o europeo, este férreo régimen, que aunaba al mismo tiempo formas sociales, productivas y mercantiles de características medievales y modernas propias del mundo europeo en expansión, hizo que Tazacorte y Argual funcionaran como un feudo de facto. Como expresión de un sistema familiar de índole patriarcal y de un modo de vida cuyo lujo y comodidades no era frecuente encontrar en aquella época en otros lugares, la organización de ambos heredamientos, asimilable a un minúsculo estado señorial, se tradujo en el trinomio arquitectónico-social compuesto por las casas de los señores, el ingenio y las viviendas de los esclavos y trabajadores, a la que se añadía la presencia de la capilla o ermita, distinguía nítidamente las gradaciones que iban desde el señor al esclavo y del blanco al negro. Tras la conquista castellana, los primeros repartimientos de tierras y aguas concedieron prioridad a la caña de azúcar, cuya explotación les valdría el sobrenombre de "Islas del azúcar". A la comercialización de este preciado producto se debe su incorporación a los circuitos mercantiles internacionales.
Desde 1513, y a lo largo de los siglos XVI y XVII, se consolidará en las tierras bajas de regadío del valle de Aridane -y en las de panificar asociadas a ellas- la "gran propiedad señorial". Y si aquella se fortaleció en Tazacorte y Argual, en las llamadas haciendas de "Abajo" y de "Arriba", los colonos y labradores que fueron llegando se establecieron fuera de los límites de ambos dominios, en las yermas tierras de secano situadas por encima de la acequia que marcaba la separación entre unas y otras. Así se consolidó la división entre los poderosos, propietarios en exclusiva de las fértiles plantaciones de riego de la parte baja del valle, y el campesinado libre, asentado en la zona media y alta. Argual y Tazacorte quedaron relegados de ese modo a una especie de "señorío particular" de los dueños de los ingenios de azúcar, habitado por sus operarios y esclavos (Pérez Morera, 1999: 8).
Símbolo de aquel poder señorial y de la justicia impartida por los hacendados para castigar a sirvientes y esclavos era la "horca", documentada en ambas plantaciones en las particiones de 1586, 1613 y 1619. En 1635, el capitán Nicolás Massieu -uno de sus mayores propietarios- protagonizó un intento consolidar legalmente esta situación de facto, de modo que quiso comprar a la corona la jurisdicción de ambas haciendas para convertirlas en su señorío, aspiración a la que tuvo que renunciar años después por la fuerte oposición que hicieron los restantes copartícipes (Régulo Pérez, 1973: 191-193). A finales del XVIII, Viera y Clavijo escribía: "en Argual y Tazacorte están los dos famosos Ingenios de azúcar de las Casas de Monteverde, Vandale, Sotomayor, &, a quienes pertenece todo aquel territorio y sus aguas, con jurisdicción cerrada, y el patronato de las tres ermitas de San Pedro, San Miguel y las Angustias" (Viera y Clavijo, 1982: II, 400). Todavía en 1831, el alemán Francis Coleman Mac-Gregor, cónsul británico en Tenerife, insistía en el mismo concepto al señalar que "estos terrenos constituyen un todo cerrado, un conjunto único, aunque pertenecen a varias familias y están divididos en décimos" (Coleman Mac Gregor, 2005: 220-221). Convertido en dueño absoluto de la propiedad y señorío de Tazacorte, con todas sus tierras y aguas desde La Caldera hasta el mar, el dominio de La Caldera de Taburiente y el puerto de Tazacorte, el establecimiento en la isla de Jácome de Monteverde -que castellanizó así el apellido germano de Groenenbergh- sentó las bases de un tipo de explotación de rasgos semifeudales. Monteverde había adquirido la hacienda con el capital aportado en su mayor parte por su tío, Johan Byse, a quien enviaba informes optimistas augurando la creación de un "gran principado (eynem groissem furstenthump)". De hecho, en julio de 1520 viajó a Flandes en una carabela portuguesa haciéndose pasar con arrogancia por "el señor de Canarias (heer van Canarien)" (Everaert, 2004: 51). Desde su llegada a La Palma en 1513, Jácome de Monteverde tratará de convertirse en único señor de Tazacorte, haciendo de él un auténtico feudo personal, cerrado a cualquier intromisión o amenaza externa que dañara sus intereses. Para consolidar su poder, puso en práctica una política encaminada a concentrar toda la propiedad de la tierra y del agua en sus manos (Pérez Morera, 1999: 10-12). Tales circunstancias justifican el que se hiciese fuerte, construyendo una casa-torre o fortificando el puerto de la hacienda con la construcción de baluartes para repeler a los ataques de la piratería (Aznar Vallejo et al., 1991: 135). Además de una pequeña flota mercantil, para embarcar su preciado azúcar con destino a sus factores de Amberes contó con la independencia de este último puerto comercial. Desde el punto de vista espiritual, Tazacorte funcionó asimismo de forma casi autónoma, con un capellán - también de origen "extranjero"- que celebraba misa a diario en la ermita del ingenio (Negrín Delgado, 1988: 327, 329 y 332). Todo ello refrendó su total independencia, de facto, de los poderes locales; granjeándole la continua oposición del cabildo de la isla, que veía con recelo y desconfianza la existencia de este pequeño "estado señorial", difícil de controlar, que Jácome de Monteverde había instaurado dentro de su jurisdicción. Así, el concejo se quejaba constantemente ante la corona por sus abusos (al impedir el paso a los caminantes o a los ganados que iban a abrevar al arroyo de Tazacorte) y tanto Alonso Fernández de Lugo como su hijo Pedro Fernández de Lugo, primer y segundo adelantado, manifestaron hacia él una declarada enemistad, como consta en el proceso seguido por la inquisición en 1528. No es de extrañar que fuese denunciado ante el tribunal y que entrase preso en las cárceles del Santo Oficio bajo sospecha de herejía (Pérez Morera, 1999: 10-12).
TESTIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LA CULTURA DEL AZÚCAR Y DE LA TRANSCULTURACIÓN ATLÁNTICA.
Como escribe Jesús González Ruiz, doctor en Historia y Antropología por la Universidad de Granada, en su Itinerario cultural del azúcar. Del Mediterráneo al mundo atlántico, las Islas Canarias actuaron como "vivero de experimentación del ciclo esclavista, con la singularidad del patrimonio cultural de la Hacienda de Argual", un primer y fiel exponente y un testimonio excepcional, según el mismo autor, de los vestigios materiales e inmateriales del llamado "Periódico Atlántico" de la caña dulce y del modelo de producción feudal-mercantilista característico de su primera expansión. Y añade: "Respecto a la organización del ingenio de Argual, a pesar de las múltiples transformaciones realizadas a lo largo de más de trescientos años -la última molienda se realiza en 1844-, continúa siendo un notable complejo agroindustrial erigido para el cultivo de la caña y la elaboración del azúcar" (González Ruiz, 2017: 25 y 42-43). El largo viaje de la caña de azúcar en dirección Este-Oeste representa, a lo largo de 3000 años de duración, una sorprendente experiencia de aculturación de pueblos y civilizaciones. Aparecida silvestre en Nueva Guinea, se desplazó al continente asiático, al subcontinente indio, y desde allí a Mesopotamia; punto de partida para una propagación que, a través de los árabes, se extendería por el Mediterráneo hasta Al-Andalus, expandiéndose después a la Macaronesia, las Antillas y América.
Las Islas Canarias constituyen el capítulo precedente de la historia del azúcar en América. Su importancia obedece a su posición geográfica, a la utilización como plataformas atlánticas de escala obligada hacia América, y al constante trasvase de modos de producción, capital, trabajo y tecnología, así como de formas de planificación urbana y explotación industrial. Aclimatados a la realidad insular, cultivo, tecnología azucarera y modelos arquitectónicos y espaciales desarrollados en Canarias fueron trasferidos así desde las islas al Nuevo Mundo. Al médico extremeño licenciado Gonzalo de Vellosa, vecino de la isla de La Palma, casado con la joven madeirense Luisa de Bethencourt, se debe la construcción, según fray Bartolomé de Las Casas, del primer trapiche azucarero de la isla de Santo Domingo en 1516; y la invención de un ingenio con un engranaje mecánico más grande y potente (1518). Los primeros técnicos especializados también fueron importados por el licenciado Vellosa desde las Islas Canarias a finales de la segunda década del siglo XVI (Pérez Morera, 2013: I, 20).
La caña se constituyó en un instrumento colonizador siguiendo la línea de difusión desde la isla de Madeira, desde donde se introduce a las Islas Canarias. Del repartimiento entregado por Alonso Fernández de Lugo a su sobrino Juan Fernández de Lugo, teniente de gobernador y primer alcalde mayor, se infiere que el primer ingenio azucarero del valle de Aridane fue construido entre 1502, fecha en la que el adelantado le concedió las tierras y aguas del río de Tazacorte para poner en funcionamiento un artefacto de este tipo, y 1506, en el que consta que ya estaba en pleno rendimiento. En ese tiempo, Juan Fernández de Lugo arrendó la hacienda al mercader flamenco Levin Bonoga o Bunoga, del que cabe sospechar que financiara la construcción de su ingenio con especialistas llegados de Madeira, isla en la que está documentada su presencia en 1506. La actividad simultánea de los mismos mercaderes y agentes flamencos e italianos (Pedro Bonoga, Bono Brozzoni, Juan Agusto, Enrique Rem) en Madeira y La Palma confirma una vía directa de relación e intercambio entre ambas islas desde los primeros años del siglo XVI (Pérez Morera, 2020: 105 y 138). Poco se ha avanzado en el conocimiento de esta "alta tecnología" en el tránsito de La Edad Media a la Edad Moderna, de ahí la importancia de los restos materiales más antiguos que se conocen en la Península Ibérica, en las Islas Canarias y en La Española, en este orden. La investigación histórica y la excavación arqueológica se antojan imprescindible en este campo de estudio. Fruto de este interés han sido algunos proyectos de investigación, como el titulado "El azúcar y su cultura en las islas atlánticas", promovido y coordinado entre 2003 y 2005 bajo el acrónimo Atlántica y cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B para poner en valor los recursos legados por el ciclo azucarero en los archipiélagos de Canarias y Madeira, que cuajó en diversas publicaciones y en la edición de una ruta cultural del azúcar (Pérez Morera, 2013: I y II). Diseñados para la identificación de los vestigios materiales más relevantes del llamado "Periodo Atlántico", estos proyectos de promoción cultural y patrimonial siguen las directrices de los programas y actuaciones de la UNESCO para la creación de itinerarios culturales y los de la Unión Europea, bajo los principios de cooperación internacional basados en la diversidad cultural abierta e interactiva a las culturas del mundo en los ámbitos de conservación del patrimonio, estudios e investigación histórica, turismo cultural y desarrollo sostenible (González Ruiz, 2017: 23-25 y 42-43). La caña de azúcar se había hecho presente en Al-Andalus desde el siglo X. El "modelo islámico" estaba definido por una agricultura de regadío limitada a unos espacios agrarios pequeños donde la caña estaba asociada a otras plantas y árboles en régimen de policultivo y a moliendas en pequeñas factorías, con ausencia de mano de obra esclava. Por el contrario, "el modelo atlántico" es el resultado del expansionismo ibérico de fines del siglo XV. La ausencia en las islas atlánticas de un sistema agrícola precedente y de hombres suficientes que trabajasen la tierra fueron las condiciones que permitieron una nueva organización agrícola basada en el monocultivo y en el empleo de mano de obra asalariada y esclava proveniente de la costa africana, cercana geográficamente a los centros de producción. La experiencia atlántica española y portuguesa, perfeccionada después por ingleses, franceses y holandeses, servirá de modelo al sistema de economía de la plantación americana.
Con el expansionismo ibérico en la Macaronesia, la corona portuguesa en Madeira y la castellana en Canarias se plantearon la rentabilización económica de los nuevos espacios introduciendo cultivos comerciales de gran beneficio. En esta primera etapa expansiva, la caña fue implantada en espacios no ocupados anteriormente por el hombre. Nuevas tierras con nuevos hombros procedentes de la esclavitud, y por tanto del desarraigo, que generaron un gran florecimiento del capitalismo mercantil, capaz de inundar los mercados europeos con un producto entonces considerado de lujo destinado a tener un gran éxito, el azúcar u "oro blanco" (González Ruiz, 2017: 23. 25, 31).
LAS CONSTRUCCIONES SEÑORIALES DEL AZÚCAR Y SUS RASGOS VERNÁCULOS.
La larga permanencia del ciclo azucarero en La Palma, que en la isla se prolongó durante más de tres siglos -el ingenio de Argual, clausurado en 1844, fue el último que molió en la isla-, determinó la creación, a diferencia de las otras islas, de una arquitectura señorial y de una organización espacial vinculada a la explotación de la caña dulce. Planificada y llevada a cabo desde principios del siglo XVI hasta 1750 aproximadamente, en ella cuajan originales soluciones espaciales y arquitectónicas que se distinguen por un "sello particular isleño", por la simbiosis de múltiples elementos culturales -especialmente transferidos desde Portugal y la isla de Madeira, desde donde llegó también la tecnología de la industria azucarera-; y por el abundante empleo de madera en la construcción de techumbres, balcones y galerías. La singularidad y originalidad de este tipo de arquitectura le confieren una identidad propia. En ella se combinan sabiamente aspectos y elementos señoriales con los domésticos, funcionales e industriales, gracias a una admirable jerarquización, transición e integración de espacios y de usos, ya sean de carácter representativo o de servicios: escaleras, galerías, accesos y tránsitos principales y secundarios, de estancias nobles y privadas, así como de espacios de almacenamiento. Esa originalidad de sus tipologías arquitectónicas va pareja a su excepcional estado de conservación que ha permitido que espacios, ambientes y elementos arquitectónicos (solerías, balcones, carpinterías de puertas, ventanas, escaleras y techumbres) hayan llegado prácticamente intactos, rezumando y transmitiendo todo el encanto de la arquitectura tradicional. En relación a sus tipologías arquitectónicas cabe destacar varios modelos singulares dentro de la arquitectura doméstica, industrial, hidráulica, religiosa o recreativa y paisajística:
A. La casa-torre. Representada por la casa Sotomayor Massieu, en la que pervive el excepcional modelo vinculado en Canarias a los primeros asentamientos azucareros desde finales del siglo XV (Pérez Morera, 2013: I, 81-86). Carece de patio central y su lugar lo ocupa un alto torreón-mirador prismático de reminiscencias feudales.
B. La casa-patio. Con una planta en "U", su estructura se organiza en torno a un patio central interior (casa del vínculo segundo de Massieu Vandale, del vínculo de Vélez de Ontanilla y de la desaparecida casa principal de la hacienda, después del vínculo primero de Massieu). Se trata de una adaptación isleña del modelo ibérico de la casa-patio, caracterizado por sus galerías arquitrabadas de madera sobre pies derechos y la ubicación de la escalera principal en el lado izquierdo del patio. Dentro de las residencias o de las casas de campo más aristocráticas se dio del mismo modo, desde el último tercio del siglo XVII, un tipo reconocible de escalera principal típicamente palmera. Con arcos en piedra de medio punto, anchos y bajos, en el arranque y en el desembarco, y techumbres mudéjares con decoración barroca, por lo general cupuliformes. Así son las escaleras de las casas Sotomayor Massieu, Vélez de Ontanilla y Massieu Vandale, en el Llano de Argual. Una ventana de asiento abierta entre el testero de esta última y la balconada de la fachada del lado oeste sirve de mirador y permite disfrutar al tiempo de la visión del interior y del exterior de la casa. Su ornato podía incluir cerámica de azulejos en las contrahuellas de los escalones o sobre los paños de las paredes, como la cruz sobre pedestal escalonado de la escalera de la casa Vélez de Ontanilla en Argual (Pérez Morera, 2020c: 279-280).
C. La casa alta y estrecha de influencia portuguesa. La estructura de la residencia del vínculo de Poggio Maldonado, en el lado occidental de la plaza, remite al tipo de casa alta y sin patio que arraigó en La Palma desde el siglo XVI, descrita por el ingeniero italiano Leonardo Torriani (Pérez Morera, 1994: 43). Con lonjas inferiores, piso noble de habitación y granero en el último, ofrece un tipo de edificación concentrada en forma de bloque prismático rectangular. Presenta cubierta plana de azotea, utilizada eventualmente como secadero.
D. Viviendas de los operarios trabajadores y otras funciones de la hacienda. Construcciones de una sola planta que siguen la tipología tradicional de la vivienda terrera palmera del valle de Aridane, con amplia cubierta de teja a cuatro aguas y frente con puerta central entre ventanas laterales (llano de San Pedro, n.º 18) o únicamente con puertas consecutivas (plaza de Argual, n.º 3).
E. Casa de purgar o casa de mieles, destinadas a la destilación, purga y blanqueado del azúcar. Formadas por construcciones estrechas y alargadas cubiertas de teja, son las únicas edificaciones de este tipo que se han conservado en pie en Canarias y en la Península Ibérica. Perduran cinco ejemplares, una en el patio trasero de la casa Sotomayor Massieu (el ejemplo mejor conservado), dos con frente a la plaza (al lado de esta última residencia y de la casa del vínculo de Poggio Maldonado) y otras dos en el traspatio de las mansiones del vínculo de Vélez de Ontanilla y del vínculo segundo de Massieu Vandale.
F. Trapiches azucareros. El instalado a finales del siglo XIX en el patio trasero de la antigua casa del vínculo de Poggio Maldonado se conserva prácticamente intacto y constituye otro excepcional vestigio de este tipo de construcción industrial característico del segundo ciclo de la caña de azúcar.
G. Molinos de agua. Verdaderos herederos de los ingenios o molinos de azúcar son los molinos harineros y la localización de los desaparecidos artefactos para moler caña dulce puede rastrearse hoy en las proximidades de los molinos de agua. Como se ve de antiguas fotografías, hasta fecha la canalización que elevaba el agua hasta lo alto del cubo era de madera. En la actualidad pervive el "Molino Nuevo" o "Molino de Abajo", situado a continuación del antiguo acueducto de piedra, por encima de los jardines de "El Retiro". El trazado de la nueva carretera general arrasó con todos los vestigios que quedaban en pie en su costado septentrional, desapareciendo el antiguo acueducto de ese lado, el Molino Viejo y lo que quedaba del edificio del ingenio, convertido en almacén de la corporación de agricultores.
H. Acueductos. También de notable relevancia por su forma y desarrollo es el acueducto de piedra del antiguo camino de La Vica. Su imagen se ha convertido además en un "icono" del municipio de Los Llanos de Aridane. No menos interés presenta el acueducto de mampostería y madera del barranco de Tenisca, cuya protección también se propone como excepcional testimonio y pervivencia arquitectónica de los sistemas de regadío generados por la explotación histórica del azúcar. Aunque construido en el siglo XIX (ca. 1858), este antiguo acueducto de argamasa y maderos de tea reproduce los históricos y tradicionales modelos constructivos que, dentro de la arquitectura hidráulica, se implantaron en las Islas Canarias desde el siglo XVI, caracterizados fundamentalmente por el abundante empleo de la madera en su construcción. De estructura adintelada, apea sobre pilares cilíndricos de mampostería con jabalcones de madera.
I. Ermitas. Fundada y construida entre 1613 y 1616, la ermita de San Pedro de Argual tomó como modelo a su precedente de San Miguel de Tazacorte, a la que reprodujo con exactitud en planta y alzado, medidas, elementos de cantería y tipo de cabecera poligonal u "ochavada". Esta última solución ha llamado la atención a los especialistas por ser única en Canarias y, aunque frecuente en la Baja Andalucía (Fraga González, 1977: 67), también cabe relacionarla con influjos nórdicos provenientes de los Países Bajos aportados por primeros propietarios de la hacienda. En su exterior, la fachada principal muestra otra singularidad que rompe con el esquema tradicional de las ermitas palmeras, con puerta, balcón y espadaña en el mismo eje vertical. Con hastial formado por las dos aguas del tejado y espadaña para una sola campana sobre una de las esquinas, repite el mismo esquema de la vieja ermita que le sirvió de modelo, mientras que sobre la puerta principal se abre un óculo circular de raigambre medieval (Pérez Morera, 2020a: 297).
J. Jardines históricos. Del antiguo esplendor de los jardines señoriales de los hacendados ha pervivido un magnífico testimonio: el jardín de "El Retiro", en la parte posterior de la casa Sotomayor Massieu, en paralelo al antiguo camino de la Vica, hoy carretera general LP-2, que, con su casa de baños, constituye un idílico edén en el que plantas y árboles tropicales y exóticos crecen sobre paseos y glorietas, grutas artificiales, estanques y fuentes. En él, según el químico José Luis Casaseca, se entremezclaban con arte y formando un cuadro encantador, arbustos y plantas de América, Asia y Europa (Casaseca, 1863: 6).
Con respecto a los elementos arquitectónicos más singulares, representativos e identitarios de esta arquitectura señorial del azúcar, cabe destacar los siguientes:
a) Torreones-miradores. Erigidos para disfrutar la visión de la plaza, del paisaje circundante, del mar y la montaña, y de las tierras del heredamiento, estos torreones o miradores actuaban al mismo tiempo como hitos verticales que marcaban el centro de la plantación (casa Sotomayor Massieu). Su presencia reiterada constituye una herencia de un modelo de casa-torre o casa-fuerte, localizado en el centro o plaza del ingenio, al lado o sobre el artefacto de molienda y las casas de purgar, que marcó la organización espacial de un tipo de hacienda azucarera con un régimen de explotación semifeudal. Con cuatro niveles de altura -vestíbulo inferior, salón principal sobre él y desvanes o graneros en los dos últimos pisos-, el de los antiguos señores de Lilloot y Zuitland, fabricado después de 1671, se eleva en el centro de la edificación y ocupa el espacio del patio, remarcando el carácter de casa-torre; mientras que el de la casa Massieu Vandale, suprimido injustificadamente en la última restauración (1994), constituía un torreón-mirador de azotea (Pérez Morera, 2013: I, 81-86).
b) Balcones señoriales descubiertos. Dentro del conjunto del Llano de Argual se conservan diferentes modelos de balcones tradicionales que se distinguen por su carácter señorial. Del tipo de balcón descubierto es el original balcón de sección pentagonal de la casa Sotomayor Massieu (ca. 1677), con antepecho de balaustres en la mitad superior y decoración de hojas de acanto retallados en la inferior, que muestra la especial predilección por las formas bulbosas característica del barroco isleño (Pérez Morera, 2020c: 270). También descubierto es el del piso noble de la casa del vínculo de Poggio Maldonado con balaustres en el antepecho, cuyo aire señorial y representativo no le impide compartir espacio con la hilera de ventanas-puertas de la última planta que permitían introducir directamente el grano en el granero o secadero.
c) Balcones-miradores. Además de los balcones señoriales (tanto descubiertos como cerrados por celosías), las casas de vivienda del Llano de Argual también poseen dos notables ejemplos de balcones cubiertos de madera, con pies derechos y tejado, concebidos como miradores, como el original ejemplar lateral de la casa del vínculo segundo de Massieu Vandale (con ventana de asiento abierta hacia la escalera principal) o el de la fachada trasera de la casa Poggio Monteverde, orientado hacia el mar.
d) Balcón-ajimez. Al igual que las ventanas-ajimeces de celosías de la casa Sotomayor Massieu, el balcón ajimez representa otra singular, valiosa y anacrónica pervivencia de la carpintería hispanomusulmana en Canarias, prácticamente desaparecida en la Península Ibérica, que, en la adaptación isleña ofrece, además de su formato y dimensiones, varios elementos y características propias. Como precedentes, cabe citar los balcones cerrados por celosías que desde fines de la Edad Media aparecen en el sur de Portugal, a los que se les llamaba "adufas". Todos los conservados en La Palma son versiones tardías del siglo XVIII, con balaustres torneados o en forma de estípites. Sus enrejados ocupan los dos tercios inferiores, dejando siempre abierto, para que circule el aire, el tercio superior. El más antiguo de ellos fue construido por el maestro Bernabé Fernández para la casa Vélez de Ontanilla de Argual. Sus motivos solares y pilastrillas estriadas con capiteles de triple gallón son muestras inconfundibles de su repertorio decorativo personal, parejos a los que se ven en el segundo cuerpo del retablo del Nazareno de Los Llanos de Aridane (ca. 1710-1718) o en la tribuna de la capilla Van de Walle en el convento dominico de Santa Cruz de La Palma (1730). (Pérez Morera, 2020c: 320-322).
e) La ventana-ajimez. Derivada de los miradores y mucharabieh árabes, esta clase de ventana, en forma de caja prismática de madera cerrada por celosías, con postigos abatibles, constituye un tipo peculiar de la isla. En el resto del archipiélago tan solo existen algunos ejemplares en Gran Canaria (Telde y Las Palmas de Gran Canaria). Aparecen simétricamente por parejas en la fachada. Transformados o adulterados, en la actualidad restan solo una decena de ejemplares, sustituidos por nuevas imitaciones o desprovistos de las celosías originales. Los de la casa Sotomayor Massieu en Argual, edificada hacia 1677, son seguramente los más antiguos (Pérez Morera, 2020c: 323-324).
f) Techumbres mudéjares con decoración barroca. Son uno de los elementos más ricos y singulares del barroco isleño. Combinan de manera original la estructura de las armaduras mudéjares con las tallas y decoraciones tomadas del repertorio decorativo del retablo palmero. No en vano los maestros que las ejecutaron eran al mismo tiempo ensambladores, ebanista y carpinteros. En ellas las cintas planas y geométricas de lacería son sustituidas por follajes, perillones de acantos, festones o bandejas de frutas talladas en relieve. Este tipo de cubiertas alcanzó en el siglo XVIII un espléndido desarrollo de la mano del maestro Bernabé Fernández, autor de los ejemplares más característicos y originales. Su estilo e inconfundibles formas se aprecian en los techos de las escaleras principales de la casa Sotomayor Massieu y del vínculo de Vélez de Ontanilla en el Llano de Argual, la primera a cuatro aguas, adornada en el almizate con perillones y tallas barrocas, y la segunda octogonal, con rosetones agallonados y tres grandes perillones integrados por hojas de acanto en espiral, "como piña de América", exótica interpretación barroca de un racimo de mocárabes (Pérez Morera, 2020b: 248; y 2020c, 273-279).
g) Portadas almenadas. Constituyen uno de los elementos más distintivos de haciendas y casas de campo. Se trata de un elemento exclusivamente representativo y parlante, claramente concebidas para expresar las pretensiones nobiliarias de sus poseedores, de ahí que se convirtieran en el mejor emblema de la hacienda (Pérez Morera, 2014: 408; y 2020c: 284-286). De origen hispanomusulmán, la almena, en forma de cubo de mampostería enlucida con remate en punta de diamante, se convirtió en la sociedad del Antiguo Régimen, como elemento propio de la arquitectura militar, en un símbolo de prestigio, poder y fuerza. Perdida su función defensiva, fue utilizada como un elemento diferenciador, de manera que solo podían hacer uso de ella los estamentos privilegiados: la nobleza y la iglesia. Muros y portadas almenadas y otros elementos defensivos cobraron de ese modo un significado estrictamente nobiliario y estamental, símbolos sociales de segregación y diferencia de clase, de poder y de privilegio. La existencia en Portugal de portadas idénticas hace pensar al profesor Martín Rodríguez en una posible influencia lusitana, sin olvidar su carácter mudéjar (Martín Rodríguez, 1978: 406-409). Aunque se difundieron por todo el archipiélago, en La Palma adquirieron una presencia especial y una gran variedad de formas y ejemplos, por lo común con puerta adintelada coronada por triple almena, con cruz en su centro. Sobresale la de la casa del vínculo de Vélez de Ontanilla, con cornisa volada y quebrada de piedra. Como signo representativo de la arquitectura isleña, se han seguido empleando hasta la actualidad, con interpretaciones discutibles y extemporales (casa Massieu de Argual).
h) Hornos y letrinas colgantes. La combinación de hogar alto y horno dentro de la casa existe únicamente en las islas atlánticas de Madera, Azores y Canarias, como ha indicado Pérez Vidal (1967: 107-110). Su colocación en volado al exterior es característica de La Palma, donde los hornos son siempre semicirculares (Martín Rodríguez, 1978: 196-197). Apoyados sobre jabalcones o canes de madera y cubiertos de teja, dan siempre a una fachada lateral. En la actualidad solo perviven seis ejemplares, cinco en la ciudad capital y otro en la casa del vínculo segundo de Massieu en Argual (Pérez Morera, 2020c: 328-330). La lamentable restauración de esta última hizo desaparecer un elemento no menos singular, como era la original letrina colgante situada a continuación de la cocina, en la trasera de la vivienda.
i) Empedrados con guijas y callaos marinos. Este original recurso decorativo, presente en el paseo de entrada y en el vestíbulo de la casa Sotomayor Massieu en Argual (ca. 1677), consistía en formar con callaos (canarismo derivado del gallego-portugués calhau), guijarros marinos o de barranco conocidos popularmente como "guijas", dibujos geométricos (estrellas, círculos) en el pavimento o empedrado de patios domésticos, paseos de casas de campo y haciendas, galerías de claustros conventuales, atrios y plazas (Pérez Morera, 2020c: 289).
Esta "arquitectura señorial del azúcar" es en buena medida consecuencia de la obra del maestro carpintero Bernabé Fernández (1674-1755), a quien se deben las plantas y delineaciones de algunas de las más importantes edificaciones domésticas construidas en la isla en la primera mitad del siglo XVIII. Fue el más destacado e influyente maestro del retablo y la arquitectura palmera del siglo XVIII y con él se relacionan muchas de las soluciones que confieren mayor originalidad y personalidad al barroco palmero. Al contrario que en centros artísticos con alto grado de especialización, en el Archipiélago el maestro carpintero era, por lo común, ensamblador, entallador, ebanista, carpintero de lo blanco y tracista, de ahí los múltiples préstamos decorativos, de estirpe barroca, que desde el campo del retablo se transfieren a la carpintería decorativa o a las techumbres realizadas de acuerdo a las plantas y estructuras mudéjares. Por su especial pericia, a Bernabé Fernández se le encargaron las plantas y delineaciones de las más importantes edificaciones domésticas fabricadas en la isla en la primera mitad del siglo XVIII. A él se le encomendó, en 1733, el diseño de la casa Massieu y Monteverde en Tazacorte por ser el maestro de "más ydea y comprehensión de su tiempo". Trabajó también en la Hacienda de Argual y huellas de su mano se advierten tanto en las techumbres y balcones de la casa Vélez de Ontanilla como en la de Sotomayor Massieu. En 1732 se le confió la reparación de la nave principal del ingenio, el mismo año en el que se construía la vecina casa de los Poggio Monteverde, en la que posiblemente intervino. Poco antes de su muerte, realizó, en 1748, el retablo, el púlpito y la urna para las reliquias que aún se custodian en el santuario de Nuestra Señora de las Angustias. Como el más destacado e influyente maestro del retablo y la arquitectura palmera del Setecientos, con él se relacionan muchas de las soluciones que confieren mayor originalidad y personalidad al barroco palmero. Nacido en el seno de una familia de notables carpinteros y retablistas de ascendencia portuguesa, sobresalió entre sus contemporáneos por sus mejores cualidades. Alcaide de carpinteros ininterrumpidamente desde 1718 hasta 1749 -cargo que conllevaba la obligación de supervisar las obras y examinar a los aspirantes al oficio-, su actividad se desarrolla durante toda la primera mitad del siglo, prolongándose hasta fechas muy cercanas a su muerte. Su obra, fecunda y prolífica, se halla repartida por iglesias parroquiales y ermitas de toda la isla. En la arquitectura doméstica, su estilo e inconfundibles formas se aprecian en la escalera de la casa del deán D. Manuel Massieu y Monteverde y en la sala principal de la residencia de D. Francisco They (1718-1723), en Santa Cruz de La Palma (Pérez Volcán, 12; y Álvarez de Abreu, 57); ambas con techumbres cuajadas con carnosas formaciones vegetales de grueso relieve y grandes hojas de acanto que surgen de piñas centrales, interpretación barroca de un racimo de mocárabes. Lo mismo cabe decir respecto a la escalera principal y el original balcón de celosías de la referida casa de los Vélez de Ontanilla en la Hacienda de Argual (Pérez Morera, 1993: II, 144-167; y 1998: 1501-1502).
HEREDAMIENTOS DE AGUAS DE LA PALMA: LAS HACIENDAS DE TAZACORTE Y ARGUAL.
Desde el siglo XVI, Tazacorte y Argual se convirtieron en las propiedades más ricas y estimables de la isla de La Palma. Según el clérigo azorés Gaspar Frutuoso, sus dos ingenios estaban valorados -en torno a 1567-1568- en "más de 200 000 cruzados, pues no se hacen en ellos menos de 7 u 8000 arrobas de azúcar cada año, moliendo de enero a julio sin cesar, con grandes provechos de mieles y remieles que envían a Flandes" (Frutuoso, 1964: 119).
Tal situación continuó durante la primera mitad de la centuria siguiente y, en sesión celebrada en 1639 por el cabildo palmero para contradecir la pretensión del capitán Nicolás Massieu de convertir las dos haciendas en su señorío particular, se llega a decir que la mitad de su valor era superior a todo lo restante de la isla (Lorenzo Rodríguez, 1975: XLIII y 450; Régulo Pérez, 1973: 197; y Pérez Morera, 1993: I, 9). Solo el arriendo de ambas plantaciones reportó unas ganancias -en 1613 y 1614- de más de 16 000 ducados (Pérez Morera, 1994: 72). A mediados del siglo XVII (1642-1657), un décimo en Tazacorte o en Argual se estimaba en 14 000 ducados o 154 000 reales. En las décadas siguientes, la aguda crisis que experimentaron ambos ingenios hizo que su valor se depreciara rápidamente a poco más de la mitad -y en algunos casos hasta casi un tercio- de su precio anterior. En Argual, los décimos de Alard de Lanooy fueron tasados en 154 000 reales en 1654, en 132 000 en 1669 y solo en 80 000 en 1756; y el de Dña. María Vandale, condesa de La Gomera, en 143 000 reales en 1658 y 63 905 -menos de la mitad- en 1705, cuando fue comprado por el licenciado D. Juan Antonio Vélez y Cubillas. Las preguntas formuladas en el interrogatorio practicado en 1676 sobre el cumplimiento de los legados testamentarios y mandas pías de D. Pedro Massieu de Vandale, impuestos sobre el décimo indiviso de Argual, confirman esa crítica situación. 2 Ytem si saben que los yngenios de la vanda de Los Llanos, de quinze y veinte años a esta parte, an venido a tanta disminución en el estado que oy están que sus frutos ordinariamente, y por la mayor parte, no alcançan a los costos de su redificación, con que sus dueños andan muy cortos y les es necessario disponer de otros bienes para suplir los costos de dichos yngenios, por ser muy grandes los que se causan para poder auer lo poco que dan, por lo qual, auiendo sido de veinte y treinta años atrás las propiedades de mayor estimación de esta ysla, del tiempo referido acá, an descaydo delloz en tanto grado que se tienen oy por las menores propiedades de la ysla, lo qual a todos [es] muy público y notorio". 3 Ytem si sauen que es muy grande la falta y cortedad de dineros que ay en esta ysla, por lo qual en ella no se pueden reducir a dinero los pocos frutos que se coxen, con que para salir dellos y pagar a los obreros de dichos yngenios y demás costos es fuerça pasarlos a la ysla de Tenerife y Canaria y emplearlos en ropa para con ella pagar y satisfacer dichos costos y que si no se hiciera así no se pudiera acudir a la fábrica de dichos yngenios= Y si saben que, por la dicha cortedad de la ysla, los dueños de tributos y otras deudas reciben por la mayor parte de sus corridos en frutos y particularmente los tributos que están fundados sobre los dichos ingenios y que esto es oy muy vsado y practicado (Pérez Morera, 1994: 76).
A partir de entonces, la única salida para la caña dulce fue el mercado local e insular. Como declararon diversos mercaderes de Gran Canaria, la producción era enviada preferentemente a aquella isla con el fin de venderla y permutarla por ropa. Según se ve por la correspondencia de D. Felipe Manuel Massieu de Vandale -propietario de uno de los décimos del ingenio de Argual- entre 1745-1753, Tenerife y sobre todo Gran Canaria se convirtieron en el destino principal del azúcar palmero. Mediante avisos de sus corresponsales, se comercializaba en momentos óptimos, antes que los precios bajasen con el retorno desde La Habana de los navíos que traían el azúcar antillano o de la producción del ingenio de Adeje, en Tenerife, la única plantación de estas características que subsistió en el resto de las islas hasta el siglo XVIII (Pérez Morera, 2013: II, 19-22). En 1793-1802, Escolar y Serrano cifraba en 660 fanegadas las tierras regadas por el riachuelo de La Caldera de Taburiente, "que llaman de décimo". En 1849, se calculaban en 950 las fanegas de regadío en Los Llanos y Tazacorte, en 10 600 las de secano y en unas 2800 las incultas. Por entonces, las primeras estaban dedicadas a las plantaciones de millo, trigo, centeno y cebada, los tres últimos cereales en poca cantidad, además de algunas porciones plantadas de nopales. Pocos años antes, se habían comenzado a extender estos últimos como resultado de la demanda europea de colorantes (González Vázquez, 2004: 75). La llegada del agua en 1868 transformó el paisaje agrario de Los Llanos de Aridane. La infraestructura de la empresa hidráulica Aridane propició, entre otros cultivos, el desarrollo del tabaco, que pocos antes, en 1862, ya se recolectaba en algunas cantidades en las tierras de regadío de Argual. Con semillas procedentes de la isla de Cuba, su siembra se extendió en las zonas medias y altas del valle de Aridane en las décadas siguientes (Hernández Pérezm 2001). Su expansión coincide con el hundimiento de la cochinilla, principal producto de exportación hasta 1870 (González Vázquez, 2004: 77). En 1873, Tomás Ramos Durán fundó la fábrica de tabacos "La Verdad" en Los Llanos, único pueblo productor de la isla en 1881 (Hernández Pérez, 2008: 31; y Carballo Wangüemert 1990: 116). En 1890-1900, adquirió su definitiva importancia, produciéndose a gran escala en las vegas de Argual y Tazacorte junto a la caña de azúcar y los tomates, como recoge la prensa local en los primeros años del siglo XX (Rodríguez Brito, 1982: 132; y Leal Páez, 2017: 69-70).
ANEXO II
DELIMITACIÓN
Ver anexo en la página 50421 del documento Descargar
ANEXO III
SOPORTE GRÁFICO
Ver anexo en las páginas 50422-50430 del documento Descargar
Segundo.- Abrir un periodo de información pública de treinta (30) días a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de que las personas interesadas puedan presentar alegaciones pertinentes.
Tercero.- Notificar el presente al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, así como a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias para su anotación preventiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural, tal y como establecen los artículos 28.5 y 29 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al público el expediente de referencia, cuya documentación está disponible en el tablón de anuncios (cabildodelapalma.es) con el fin de que quienes se consideren afectados, puedan formular por escrito, que presentarán en la Oficina de Registro, las observaciones pertinentes, durante el plazo de treinta (30) días a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de La Palma, a 15 de septiembre de 2023.- El Presidente, Sergio Rodríguez Fernández.